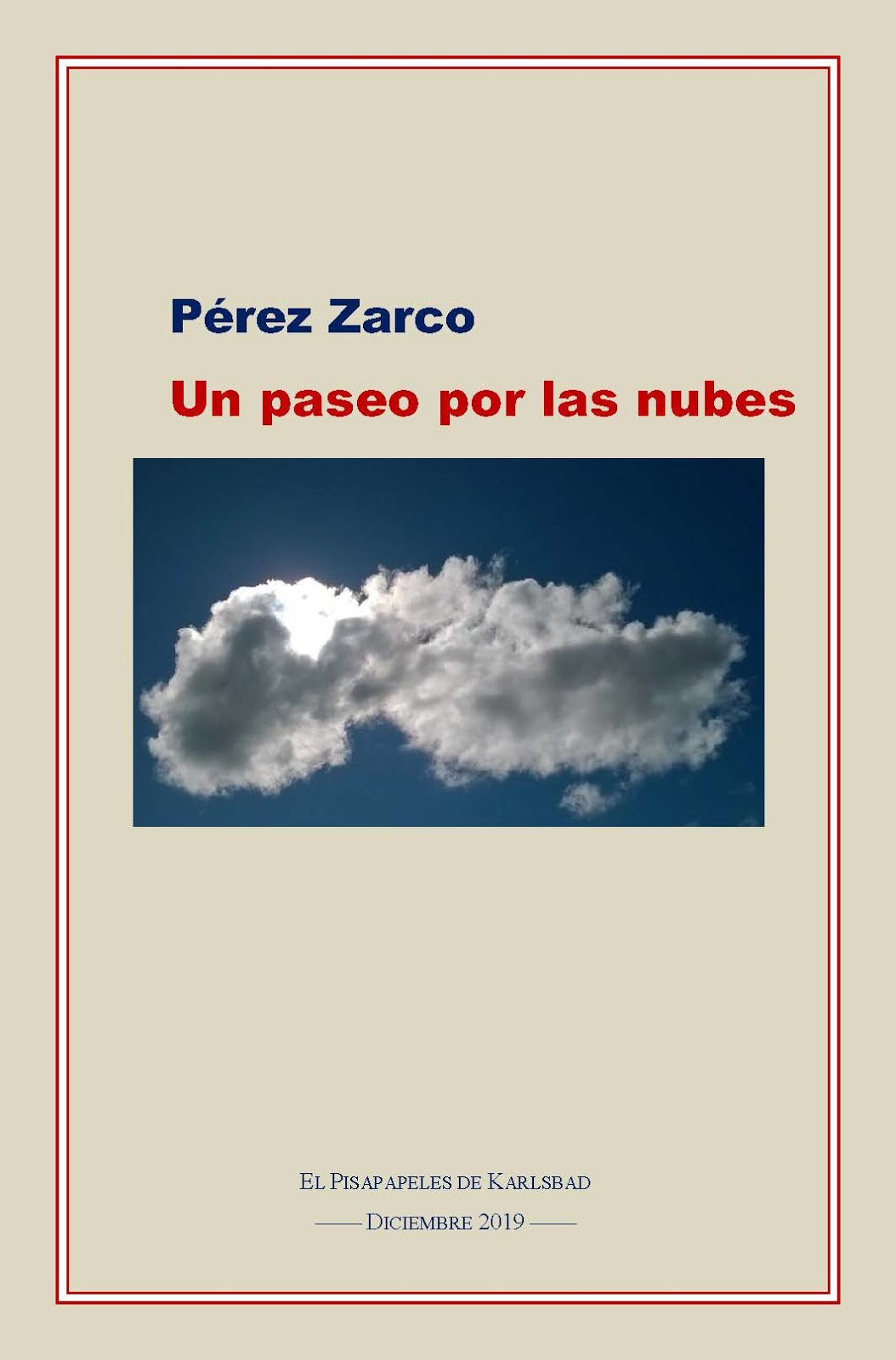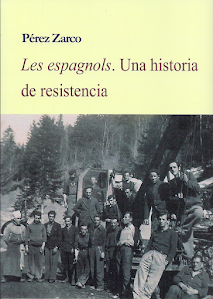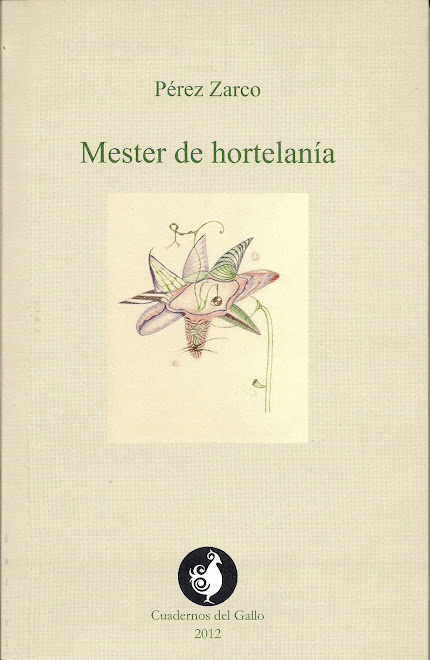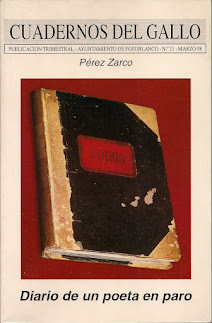En el hilo de aquella primera vez se ensarta otra imagen. La ha traído esta mañana un texto del escritor estadounidense Raymond Carver en el que recuerda aquel día de su adolescencia, allá por 1956, cuando era el chico de los recados en una farmacia de Yakima y el hombre de la casa en que había hecho una entrega le regaló un ejemplar de la revista Poetry. Mientras leía el relato de Carver, mi memoria iba recomponiendo la escena y los personajes de otra experiencia relacionada con la lectura.
Andaba uno entonces en esa crucial edad de los once años, apavado, confuso con la mutación hormonal, sin saber qué hacer con su cuerpo ni con su tiempo, que se le pasaba la mayor parte en cazar moscas y otros aburrimientos propios de la edad. Vivíamos esa temporada en Córdoba, en la calle Altillo, al otro lado del río, y mi padre, que se había aficionado a cazar pajaritos, me dijo que lo acompañara a ver a un hombre experto en el arte del silvestrismo que le había recomendado un primo suyo.
En pleno bochorno de agosto, cinco de la tarde, salimos de casa hacia la parada de la Bajada del Puente, donde cogimos el Pío, el autobús que iba, pasando por Las Tendillas, hasta la barriada de Cañero, parecida en todo a la nuestra del Campo de la Verdad: en sus calles rectilíneas, en sus fachadas blancas y en sus zócalos amarillos, en su iglesia, su cine y su colegio, en sus mismas gentes humildes. En la parte izquierda del barrio según se entraba desde la carretera de Madrid, en una de las calles paralelas que daban a los descampados de Las Quemadas, en la acera en sombra -¿eran naranjos, moreras, acacias?- llegamos al número que buscábamos.
La puerta no estaba cerrada del todo, un canto rodado en el suelo defendía un resquicio por el que entraba al comedor un poco de luz y una ligera correntía de aire caliente. Sin levantarse del sillón, un joven –calculo ahora que de poco más de veinte años- preguntó qué queríamos, dio un aviso discreto al interior y nos invitó a pasar a la penumbra silenciosa de la casa. Yo me quedé en la calle, observando por la hendidura al hombre, que había vuelto a lo suyo, cómodo en un sillón, las piernas cruzadas y en las manos un enorme tocho –calculo ahora que de no menos de seiscientas páginas-, que llevaba casi mediado y del que no levantó la vista cuando al poco rato salió mi padre y le dijimos adiós.
Me impresionó primero el grosor del libro, como nunca lo había visto en manos de nadie. Y me intrigó luego el asunto, qué historia puede embeber tanto. Ya de regreso andando –cementerio de San Rafael, Lonja y cuartel de la policía armada, paseo de La Ribera, puente romano-, iba dándole vueltas al magín, admirando la valentía de aquel desconocido, cavilando sobre el misterioso poder de la lectura y decidido en adelante a pasar aquellas sofocantes siestas en el piso de la calle Altillo enfrascado en mis lecturas.
Todavía -han pasado ya más de cuarenta años-, cuando en el calor de la siesta echo mano de algún libro, se me viene la imagen de aquel desconocido de la barriada de Cañero que sin mediar palabra entre nosotros supo hacer de un púber atediado un lector, y un hombre, agradecido.