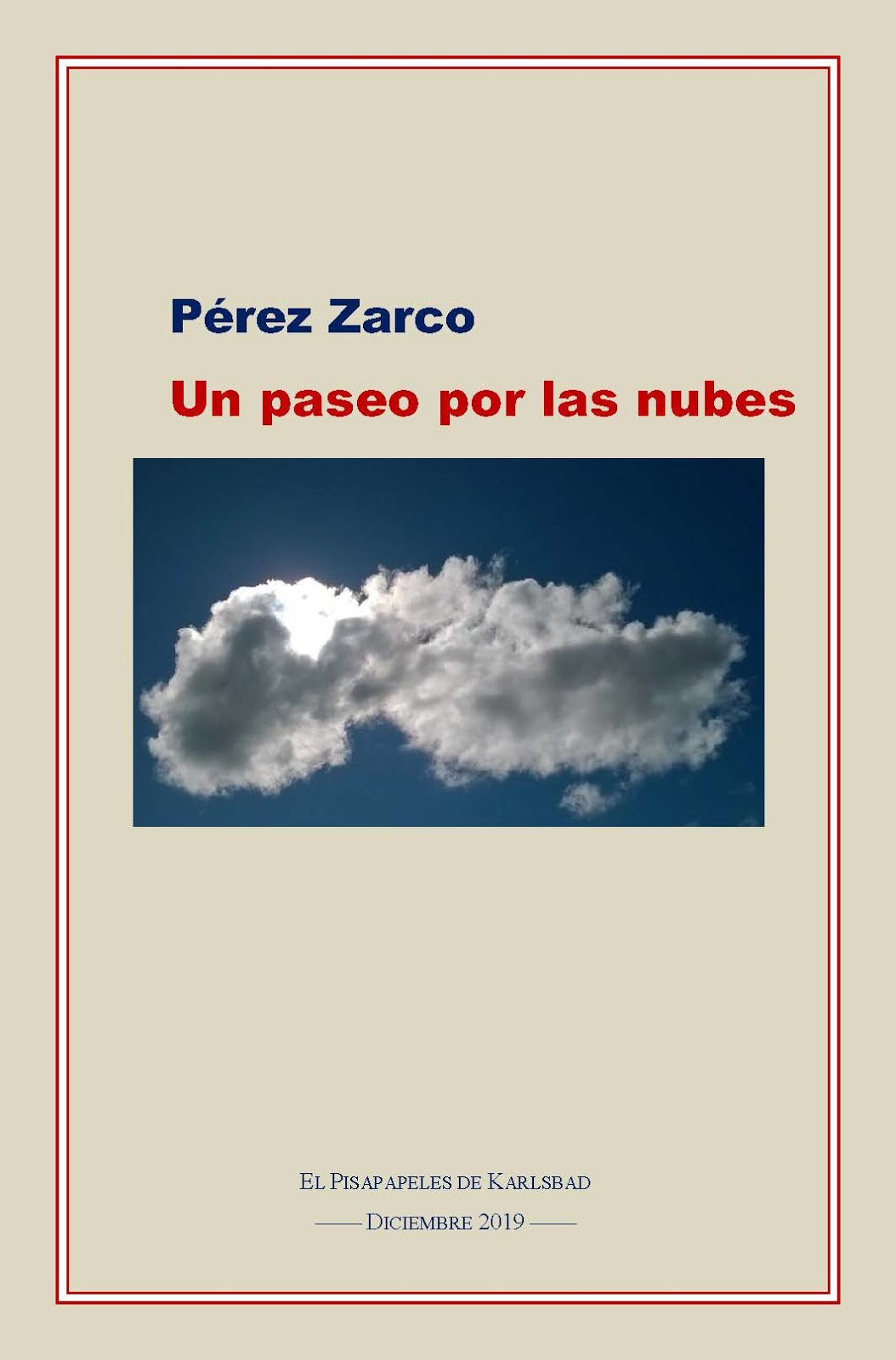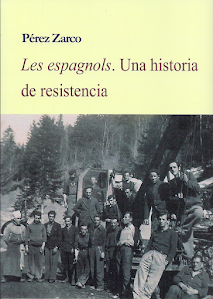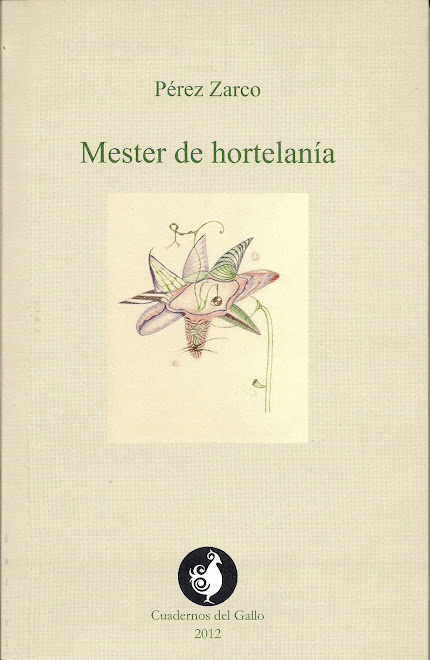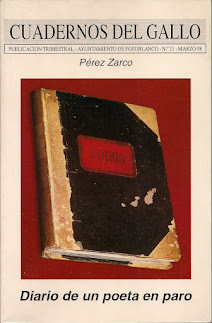La
playa de Córdoba
En
la primavera del 63 —recuerdo a mi padre preparando embalajes con listones de
madera para los espejos del armario y de la coqueta, para el tablero de nogal
de la mesa del comedor, para el cabecero de la cama de matrimonio— regresamos de
Esparragal a Córdoba y nos fuimos a vivir a la calle Altillo, en el Campo de la
Verdad, a los pabellones militares, así los llamaban. Una colmena. Una ciudad
en tres galerías: trabajadores de la Electro Mecánicas, viudas de militares,
camareros, representantes de joyería, un fotógrafo ambulante, un profesor del
conservatorio, suboficiales del ejército y de la guardia civil, empleados de
ferrocarriles, oficinistas y agentes de seguros, mutilados de guerra, pintores,
policías municipales, mujeres que cosían y tricotaban para la calle, mecánicos
y electricistas, empleados de imprenta, niños y niñas jugando en las galerías,
en el gran patio interior de los pabellones, en la explanada junto a la avenida
de Cádiz.
El
piso era de mi abuela paterna, Sebastiana, que después de enviudar pasaba las temporadas
con su hija, en Cañero, o con su hijo Rafael en la casa-academia de Fernando
Colón. Nunca con nosotros. Ese verano la abuela estaba en Cañero, con Pepita,
el tío Juan y la prima Aurori, en una casa de la calle Pintor Muñoz
Lucena, a la entrada del barrio. Casi todos los domingos íbamos —alguna vez a
pie, casi siempre en autobús— a comer con ellos.
Descubrí la playa de Córdoba un
domingo de verano a mediodía, desde el Pío. El autobús cruzaba el puente
romano, subía hasta Las Tendillas y bajaba luego por la calle de la Feria hasta
la Cruz del Rastro, donde giraba a la izquierda para continuar la Ronda de
Isasa en busca del barrio de Cañero. Entonces la descubrí. Con la sorpresa en
los ojos miré a mi madre preguntándole, porque nunca había visto una playa, ni
a tanta gente tomando el sol y bañándose junta. Con la vaga promesa de ir algún
día, dejamos atrás el molino de Martos y perdí de vista para siempre la playa
de Córdoba.
Hace unos días, una amiga me envió la imagen que ilustra esta entrada,
una vista de la «playa de Córdoba», que hubo algunos años junto al molino de
Martos, en la curva que hacía al río a la altura del estadio del Arcángel. Me
preguntaba esta amiga si yo me había bañado alguna vez en esa playa. Le
contesté que no, que los del Campo de la Verdad lo hacíamos en esta orilla del
río, pasado el puente romano, en el molino de San Antonio. Y de los cajones
remotos de la memoria salió nítido el recuerdo del último baño en aquel lugar.
La
película de la vida
Tienes siete años. Es mediodía de un domingo de verano. Por alguna razón,
no vais a Cañero a comer con la abuela Sebastiana, así que tampoco chapotearás
con la prima Aurori en la piscina de plástico que los tíos han colocado en el
patio de la casa. Quizá para compensarte, consienten tus padres que bajes a
bañarte al río. Vas con el vecino de galería, Santiago, y con sus dos hijas,
Isabeli y Manoli. Bajáis la rampa, cruzáis el molino de San Antonio, y por el
dique de piedras llegáis al molino de Enmedio, donde hay ya mucha gente dentro
del agua. Te quitas la camiseta y te metes decidido en el agua. Al tercer paso
pierdes pie y te hundes. Esperas salir a la superficie ayudándote de los brazos
y las piernas. Pero fuera del agua solo asoman tus ojos abiertos y
sorprendidos. El rumor del río. El bullicio en sordina de los bañistas. Te
hundes otra vez. Palmoteas y das patadas al agua. No consigues sacar la nariz
ni la boca. De nuevo las voces deformadas por el agua. No consigues salir del maldito
hoyo. Los pies no tocan fondo, así que no te puedes impulsar. Te das cuenta de
lo que ocurre. El agua verdosa, turbia. Tienes miedo. Oirás hablar de ella con
los años, pero en esos momentos viste la película de tu vida: a ti mismo
volando feliz en un triciclo por las calles empedradas de Esparragal, a tu
amigo Serrano que va a buscarte a casa, almendros en flor y la parva en las
eras, a tu madre cosiendo junto a la ventana mientras escucha un serial de la
radio, a tu hermana con el traje de comunión, a tu padre el día que se compró
la vespa azul, un canasto lleno de cerezas, patos en la acequia de Zagrilla, tu
rostro serio en un primer plano, como en el cine. En segundos. Así es ahogarse.
Sabes lo que te está ocurriendo. Así de traicionero es el río, con remolinos
que te succionan, con raíces que se te enredan en los pies y tiran hacia abajo,
con pozas inesperadas como la que te está tragando. Braceas. No logras
agarrarte a nadie. Sólo subes y bajas en el agua. Tienes miedo y tratas de
gritar. Tragas agua. No aguantarás la próxima zambullida, abrirás otra vez la
boca y … Unas manos te cogen por las axilas, te sacan del agua, te llevan a la
orilla y te tumban sobre las piedras. Expulsas una bocanada de agua. Recobras
poco a poco la respiración y encuentras el rostro sonriente de Santiago. Nunca
olvidarás aquella película.