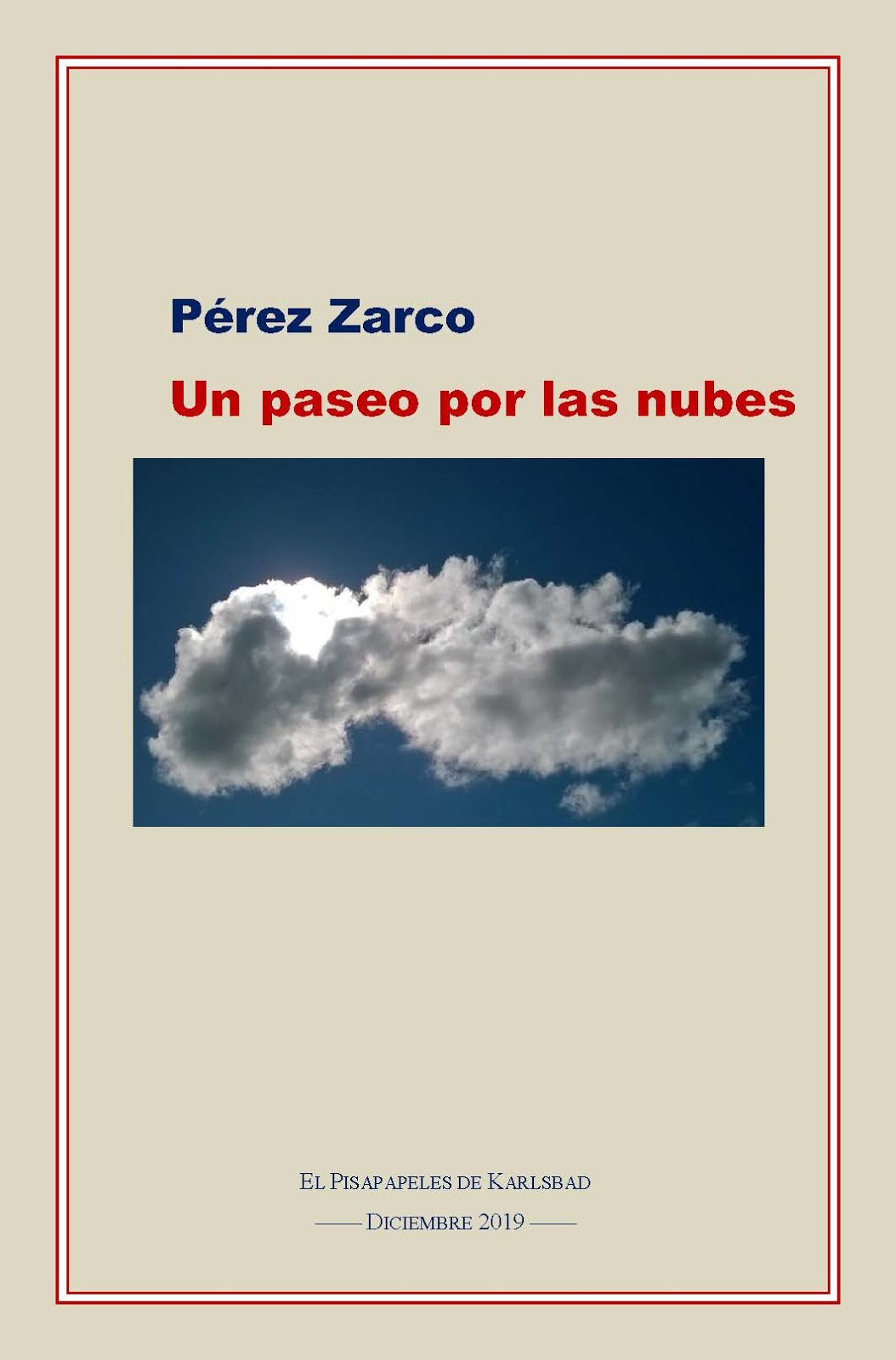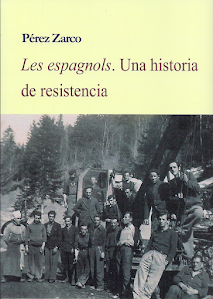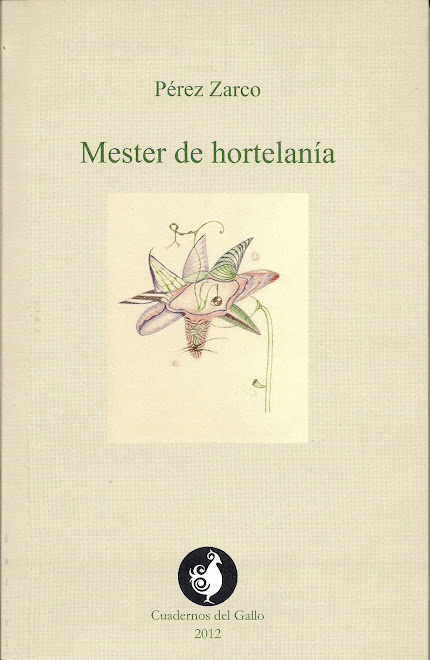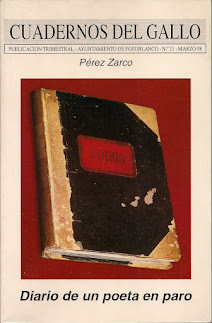Junto a la oropéndola —el poético oriol: si bella es la combinación de
sus colores o asombrosa la perfección de su nido, esférico, colgante, sobre las
aguas del río, más maravillan los nítidos, melancólicos silbidos con que,
oculto en la fronda, ameniza la ribera en las mañanas de verano—, además de la
rara cigüeña negra —rojo pico anaranjado, negro y apenas blanco en su plumaje—
en majestuoso planeo al ralentí sobre el cauce del Guadalmez, además del
inquieto, vibrante, eléctrico verdiazul martín pescador en la laguna Cobos o en
un recodo del río junto al molino de Pausides, el pájaro carpintero es otro de los
tesoros ornitológicos de estos contornos.
He oído su tableteo
durante una mañana en el soto de la ermita de la Virgen de las Cruces. He visto,
mientras cruzaba el valle de Claros en coche, volar un tramo a mi derecha el picus viridis: inconfundibles el verde y
el amarillo en su cuerpo ahusado, rojos el píleo y la bigotera, negro el
antifaz. He seguido el vuelo bajo del picapinos de una encina a otra en la
Dehesa Nueva. Lo he visto en lo más alto —negro, blanco, rojo—, percutir con su
poderoso pico un poste del teléfono a la salida del pueblo.
El nombre científico del
que llamamos picapinos es dendrocopos
maior, es decir, el que corta (kopéo)
el árbol (dendrós), mayor que las
variedades minor y medius. En la antigua Roma, estaba
consagrado al dios Marte, que además de señor de la guerra era protector de los bosques misteriosos donde habitan estos pájaros valerosos y
arrogantes, en palabras de Plutarco, capaces de taladrar la dura madera con su
pico y llegar al corazón de la encina. Se les atribuía mantiké, o sea, la capacidad de adivinar el futuro, según larga
tradición recogida por Dionisio de Halicarnaso en sus Antigüedades romanas (I, 14, 5), donde leemos que en la ciudad de
Tiora, en el territorio de los aborígenes, un pájaro enviado por el cielo, al
que llamaban picus y los griegos driokolaptés, el picoteador (kolápter) de encinas (driós), pronosticaba el futuro desde lo
alto de un pilar de madera. Por otra parte, entre el pueblo de los picenos
nunca se puso en duda que la fundación de su principal ciudad, Ausculum —la
actual Ascoli Piceno, en la costa del Adriático— se debió a que sus antepasados
llegaron al lugar guiados por un pájaro carpintero, como atestiguan el sabio
Estrabón, Plinio el Viejo y Pablo el Diácono.
El picus viridis, ese mismo que un día voló a mi derecha en el valle
de Claros, debe su nombre a un mítico rey del Lacio, cuya estatua en mármol nos
describe así Virgilio (Eneida, VII,
200): “vestido con un traje corto en bandas de distintos colores, llevaba en
una mano el báculo augural y en la izquierda un escudo. Era el Pico a quien su
amante…” Por la ropa y adminículos, Pico está representado aquí como augur,
pues viste la trabea (toga blanca con
bandas púrpura y azafrán) característica de estos adivinos oficiales, y porta
en una mano el lituus o bastón
augural con que se señalaba la región del cielo en la que se iba a realizar el auspicium (de avis, 'ave' más spicio, 'mirar') la
observación del vuelo de las aves para comunicar el buen augurio o el mal agüero.
En cuanto al escudo que el legendario rey portaba en su mano izquierda —laevaeque ancile gerebat—, ningún autor
duda en la alusión a Marte por medio de ese ancile,
un escudo pequeño, escotado en forma de violín, que tenía carácter sagrado por
suponerlo caído del cielo y que se conservaba en el templo de Marte, confundido
con otros once idénticos, mandados fabricar por Numa Pompilio. Pájaros
carpinteros, divinidades, augures, hechos portentosos… así se construye el
mito.
La historia de Pico, hijo
de Saturno y de madre desconocida, rey de las tierras ausonias donde moraban
los aborígenes, antepasados de los latinos, aficionado a los caballos de
guerra, bello y joven como solo un dios puede serlo, es bien triste, una
historia de terrible desquite, inmisericorde obra de una mujer despechada. En
plena flor de la vida, no había cumplido aún los veinte años, hermoso de cuerpo
y de espíritu, el rey Pico tenía enamoradas a todas las ninfas, dríades y
náyades de los contornos, pero solo una había cautivado su corazón: la hermosa
Canens, hija de Venilia y del bifronte Jano, con la que se unió en dichoso matrimonio.
A su belleza se unía un maravilloso don para
el canto, que la asemejaba al divino Orfeo. Cuando Canens cantaba, se conmovían
rocas y árboles, demoraban su curso para deleitarse las aguas de ríos y arroyos,
cesaban las aves en sus cantos, se echaban mansamente a tierra las fieras para
escuchar, y en el mundo reinaban los sentimientos excelsos y la armonía. Pero
las Parcas nunca dejan su labor de hilar destinos y habían trazado el de Pico y
Canens en el muro de bronce que nadie puede borrar.
Una mañana, como otras
tantas, Pico sale a cazar a caballo acompañado de un reducido séquito. Esta vez
va en busca de un jabalí. Lleva dos lanzas en su mano izquierda y viste una
hermosa clámide roja sujeta por un llamativo broche dorado. El grupo se interna
en el espeso bosque laurente en busca de una presa…
A ese mismo bosque —¿obra
del azar o de las Moiras?— ha acudido desde la isla Eea, en el mar Tirreno,
donde tiene su morada, la maga Circe, hija de la oceánida Perseis y del
luciente Helios. Esta hechicera es vieja conocida en la literatura antigua: fue
ella la que con sus cocimientos convirtió en cerdos a los compañeros de Ulises,
que logró esquivar las malas artes de la maga gracias a la intervención de
Hermes, que le dio la hierba moly
como antídoto a la pócima metamorfoseante. Circe, paradigma de la femme fatale, también se hallaba esa
mañana en el mismo bosque recolectando hierbas y plantas para sus malignas mixturas
y encantadores bebedizos.
Fue allí, oculta por la maleza,
donde vio la apuesta figura del joven Pico en su caballo, y fue allí, en medio
del bosque, donde la bellísima bruja recibió el flechazo y se quedó suspensa
con la visión y se le cayeron las hierbas de las manos y sintió un intenso
ardor en la sangre y una llama que ardía en lo más hondo de sus huesos y se
reconoció cautiva de la más hermosa e irresistible pasión, tanto, tan
intenso y alígero el sentimiento que
corrió enseguida hacia Pico para manifestarle su amor, pero este ya había
picado espuelas y desaparecido como por ensalmo. No escaparás, dijo la maga
para sí, aunque te lleve el viento, mis artes te traerán a mí.
E ideó el embeleco, que
no fue otro sino crear lo que hoy llamamos un holograma, un jabalí virtual —effigiem nullo cum corpore falsi fingit apri—,
pura apariencia sin sustancia, haciéndolo aparecer a la vista de Pico, que lo
siguió hasta lo más hondo e intrincado del bosque, donde lo esperaba emboscada la
hechicera para declararle tan súbita e irrefrenable fascinación: “Por tus ojos,
que se han apoderado de los míos —leemos en Ovidio (Metamorfosis, XIV, 372)— y por esa belleza, hermosísimo joven, que me
hace suplicarte aunque sea una diosa, considera el fuego en que ardo y acepta
como suegro al Sol que todo lo contempla, y no desdeñes cruel a la titánide
Circe”.
Non sum tuus. No sé quién eres, pero no soy tuyo, responde de
inmediato y con seguridad el joven Pico, amo a Canens y le seré fiel.
En vano insiste una y otra y otra vez la maga hasta que por fin desiste,
y enfurecida expresa su malquerencia por la feliz pareja: Ni saldrás impune —le
dice—, ni volverás a ser de Canens, así aprenderás de qué es capaz Circe, una
mujer enamorada, una mujer repudiada.
Se gira entonces Circe dos veces hacia el ocaso, otras dos hacia la
salida del sol, toca tres veces con su vara mágica el cuerpo de Pico y entona
tres conjuros, e inmediatamente obra el prodigio. Pico huye, pero ya es tarde,
se da cuenta de que más que correr vuela, porque el hechizo lo ha transformado
en pájaro, la purpúrea clámide es ahora rojizo plumaje, y el dorado broche,
amarilla cerviz, y loco de dolor y desesperación golpea con su pico las recias encinas
y perfora sus troncos.
Entretanto, ya disipadas las tinieblas que Circe había convocado para
su encuentro con Pico, los acompañantes de este la encuentran e intuyen qué ha
podido ocurrir, la acusan de la desaparición de su rey, le exigen que lo
devuelva y están a punto de atravesarla con sus lanzas cuando la maga los rocía
con uno de sus temibles brebajes y lanza alaridos estremecedores invocando a
las fuerzas oscuras, a las divinidades nictálopes, al Érebo, al Caos y a Hécate,
y de las profundidades de la tierra salían gemidos, las plantas se cubrieron de
sangre, de las rocas salían roncos mugidos que se mezclaban con tremebundos
ladridos de perros, miles de negras culebras reptaban por el suelo y las almas
de los muertos vagaban en silencio, mientras va tocando con su maléfica vara los
rostros de los acompañantes de Pico, que se transforman en animales de variadas
clases.
Pero no acaba aquí la cruel venganza de la hechicera despechada.
Seis días con sus seis noches vagaba ya la desconsolada Canens en busca
de su amado esposo, sola erraba desolada por montes y por valles a orillas del Tíber,
sin más alimento que su dolor ni más líquido que sus lágrimas, consumida por la
pena, entonando con su débil voz una tristísima y hermosísima melodía,
semejante a la del cisne en su última hora, hasta que su voz y su cuerpo fueron
disipándose en el silencio y en la suave brisa, y Canens desapareció para siempre de la faz de la tierra.
Qué conmovedora tragedia. Una vez más, la mitología como explicación
del mundo y del origen de las cosas, en este caso de los pájaros carpinteros,
pero con su innegable carga doctrinal, con su amarga lección moral: guárdate de
provocar la ira de los dioses, porque tu condena será horrible y eterna.
 |
| Imagen: Manuel Estébanez |