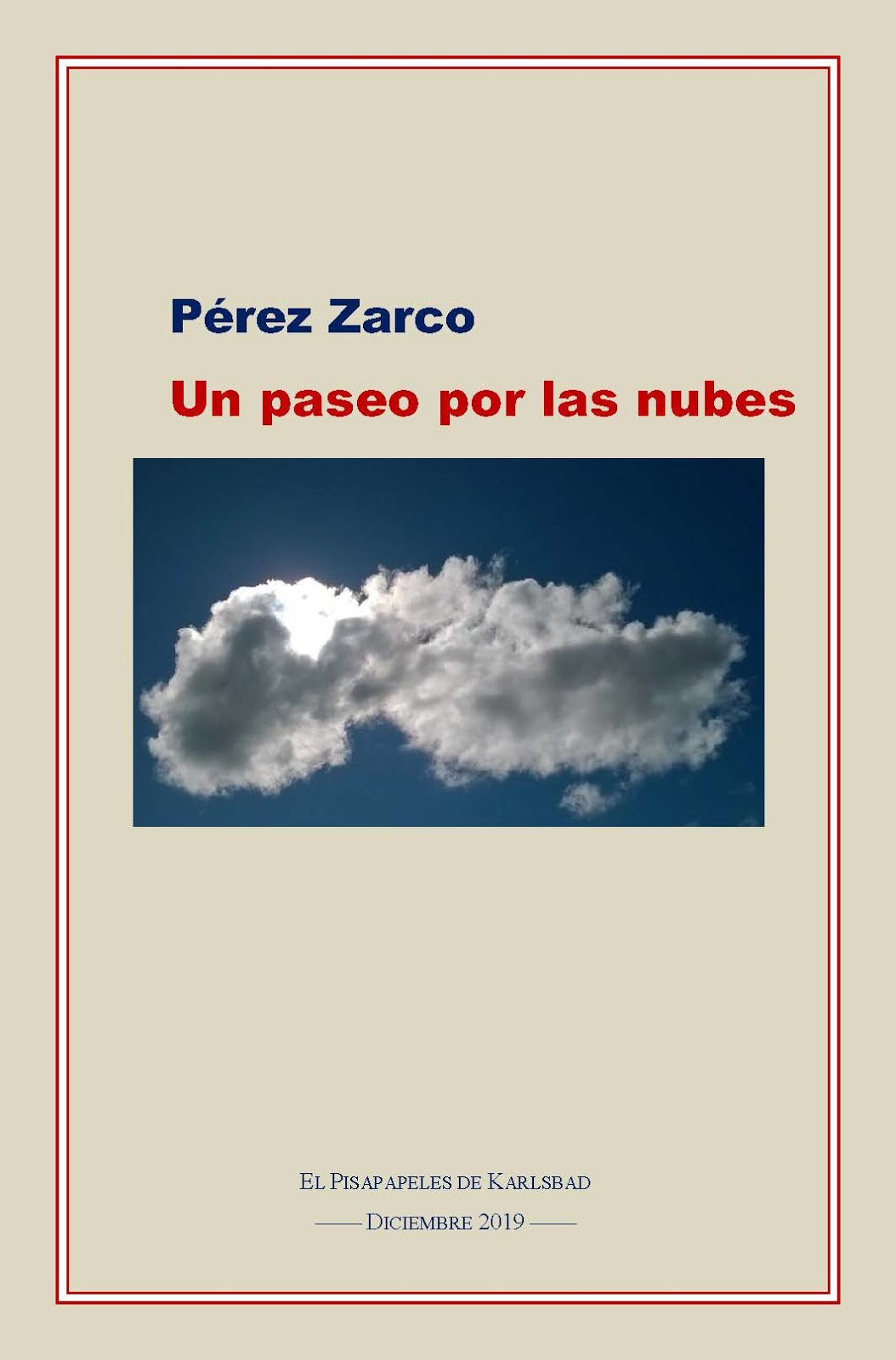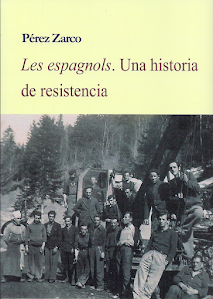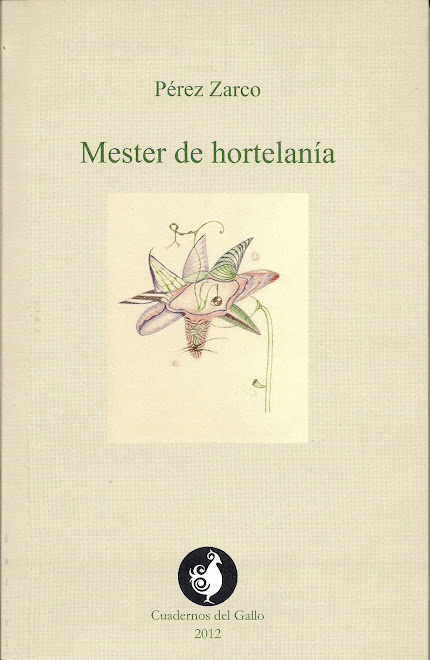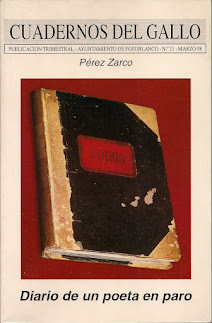Cuando llegaba al final del suburbio, bajo los destellos del gas, noté un brazo que se deslizaba suavemente bajo el mío, y oí una voz que me decía al oído: “¿Es usted médico, señor?”
Miré, era una muchacha alta, robusta, los ojos muy abiertos, ligeramente maquillada, con el pelo flotando al viento como las cintas de su sombrero.
—No, no soy médico. Déjeme pasar.
—¡Oh, sí! Usted es médico. Bien lo veo. Venga a mi casa. Quedará contento conmigo, vamos.
—Sin duda, iré a verla, pero más tarde, después del médico, qué diablos…
—¡Ah! ¡Ah! —dijo ella, siempre colgada de mi brazo y estallando en risa—, es usted un médico bromista, he conocido a varios así. Venga.
Me gusta apasionadamente el misterio porque tengo siempre la esperanza de esclarecerlo. Por eso me dejaba arrastrar por aquella compañera, o mejor dicho por este enigma inesperado.
Omito la descripción del miserable alojamiento; se la puede encontrar en varios viejos poetas franceses muy conocidos. Solamente, detalle no percibido por Régnier, dos o tres retratos de doctores célebres colgaban de las paredes.
¡Cómo me agasajó! Un buen fuego, vino caliente, tabaco; y mientras me ofrecía estas buenas cosas y encendía ella misma un cigarro, la bufonesca criatura me decía: “Como en su casa, amigo mío, póngase cómodo. Así recordará el hospital y los buenos tiempos de la juventud. ¡Ah, por cierto! ¿Dónde ha conseguido esas canas? Usted no era así no hace mucho tiempo, cuando era interno de L… Recuerdo que usted lo asistía en las operaciones graves. ¡Ese sí que era un hombre al que le gustaba sajar, cortar y raspar! Era usted quien le tendía los instrumentos, las hilas y las esponjas. Y cuando terminaba la operación decía, mirando orgullosamente su reloj: «¡Cinco minutos, señores!» ¡Oh, yo voy a todas partes. Conozco bien a esos Señores.”
Unos instantes después, tuteándome, retomaba su cantinela y me decía: “Tú eres médico, ¿no, gatito mío?”
Este incomprensible estribillo me hizo saltar sobre mis piernas. “¡No!”, grité furioso.
—¿Cirujano entonces?
—¡No! ¡No! A menos que lo sea para cortarte la cabeza! ¡Copón bendito de la Santa Madama!
—Espera —prosiguió ella—, vas a ver.
Y sacó de un armario un fajo de papeles, la colección de retratos de médicos ilustres de este tiempo, litografiados por Maurin, que ha podido verse expuesta durante años en el muelle Voltaire.
—¡Toma! ¿Reconoces a éste?
—Sí, es X. El nombre está debajo, por cierto, pero lo conozco personalmente.
—¡Lo sabía!¡Toma! Éste es Z, el que decía en sus clases, hablando de X: “¡Ese monstruo que lleva en su mirada la negrura de su alma!” Todo porque el otro tenía distinta opinión en cualquier asunto. ¡Cómo se reían de eso en la Escuela en aquel tiempo! ¿Te acuerdas? Toma, éste es K, el que denunciaba al gobierno a los insurgentes que cuidaba en su hospital. Era el tiempo de las revueltas. ¿Cómo es posible que un hombre tan guapo tenga tan poco corazón? Y ahora W, un famoso médico inglés, lo cacé en su viaje a París. Parece una señorita, ¿verdad?
Y cuando toqué un paquete atado que había también en la mesita: “Espera —me dijo—, ese es el de los internos, y este paquete el de los externos.”
Y desplegó en abanico un montón de fotografías que representaban fisonomías mucho más jóvenes.
—Cuando volvamos a vernos me darás tu retrato, ¿verdad, querido?
—Pero —le dije, siguiendo a mi vez, también yo, en mi idea fija—, ¿por qué me crees médico?
—¡Eres tan gentil y tan bueno con las mujeres!
—¡Singular lógica! —me dije a mí mismo.
—¡Oh! Casi nunca me equivoco, he conocido a muchos. Me gustan tanto esos señores que, aunque no esté enferma, voy a veces a verlos, solo por verlos. Algunos me dicen fríamente: “¡Usted no está enferma en absoluto!” Pero hay otros que me comprenden, porque les pongo caritas.
—¿Y cuando no te comprenden…?
—¡A ver!, como los he molestado inútilmente les dejo diez francos sobre la chimenea. ¡Son tan buenos y tan agradables esos hombres! He descubierto en la Piedad a un joven interno, lindo como un ángel, ¡y tan educado!, ¡y tan trabajador el pobre muchacho! Sus compañeros me han dicho que no tenía un céntimo, porque sus padres son pobres y no pueden enviarle nada. Eso me dio confianza. Después de todo, soy una mujer bastante guapa, aunque no demasiado joven. Le dije: “Ven a verme, ven a verme a menudo. Y conmigo, sin problemas; no necesito dinero”. Comprenderás que se lo di a entender de muchas maneras, no se lo dije crudamente, ¡tenía tanto miedo de humillar al pobre muchacho! ¿Y podrás creer que tengo un deseo loco que no me atrevo a decirle? Quisiera que viniera a verme con su maletín y su bata, ¡y hasta con un poco de sangre por encima!
Dijo esto con un aire muy cándido, como un hombre sensible diría a una actriz que ama: “Quiero verte vestida con el mismo traje que llevaba aquel famoso personaje que tú interpretabas.”
Yo, obstinándome, continué: “¿Puedes acordarte de la época y la ocasión en que nació en ti esta pasión tan particular?”
Resultó difícil hacerme comprender, pero al fin lo conseguí. Entonces ella me respondió muy triste y, si recuerdo bien, desviando la mirada: “No sé… No me acuerdo.”
¡Qué rarezas nos encontramos en una gran ciudad, cuando sabemos pasear y mirar! La vida está llena de monstruos inocentes. ¡Señor, Dios mío, tú, el Creador, tú, el Maestro; tú que haces la Ley y la Libertad; tú, el soberano que deja hacer, tú, el juez que perdona; tú, que estás lleno de motivos y de causas, y que quizá, para convertir mi corazón, has puesto en mi espíritu el gusto por el horror, como la curación en la punta de una espada; ¡Señor, ten piedad, ten piedad de los locos y de las locas! ¡Oh, Creador! ¿Pueden existir monstruos ante los ojos de Aquel, el único que sabe por qué existen, cómo se han creado y cómo habrían podido no hacerse?