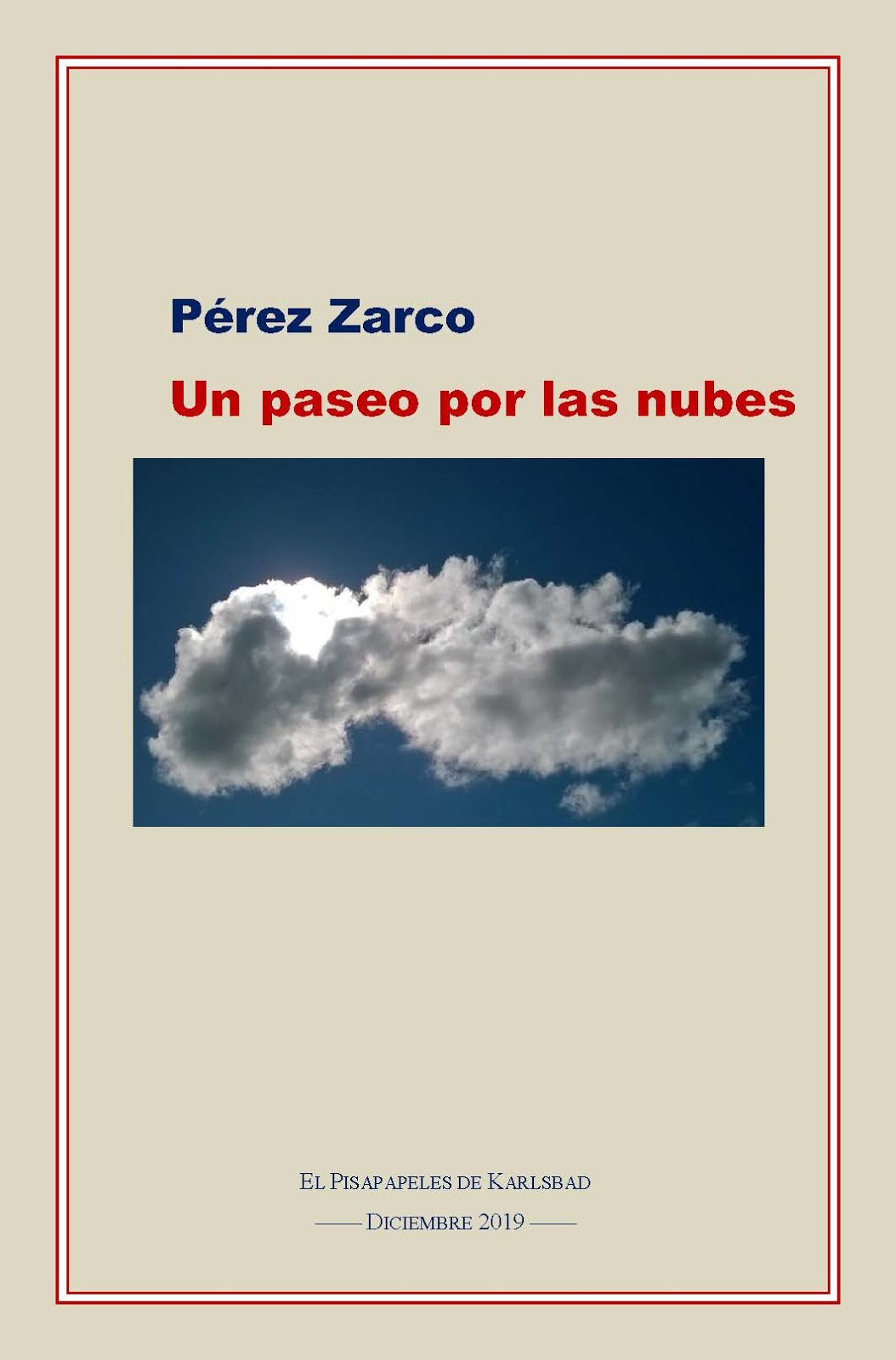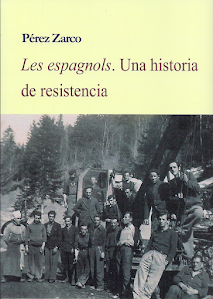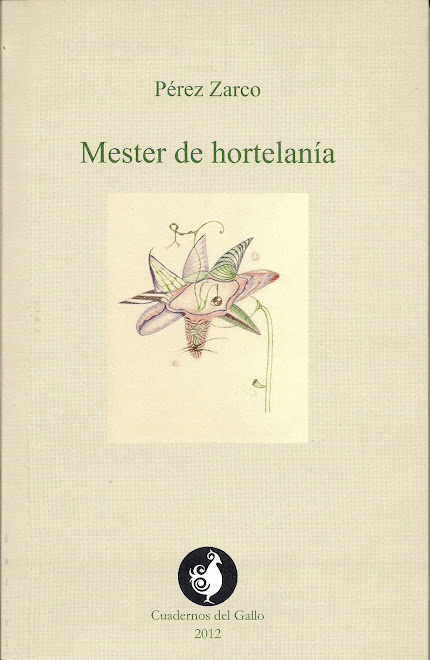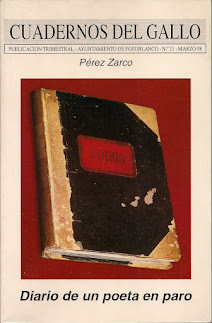La mesa está en un rincón, junto a un gran espejo con el marco de caña. Escribo un poema. De vez en cuando, mientras viene una palabra o redondeo un verso, levanto la cabeza y me veo reflejado. No es otro; soy yo, me digo. Sin embargo, los versos del poeta del espejo son muy distintos a los míos.
viernes, 31 de diciembre de 2021
martes, 28 de diciembre de 2021
Irse a chitos
Los sansones son las chapas, esos tapones metálicos con los bordes corrugados, de las botellas de refrescos y las cervezas.
Jugar a los sansones es apostar con ellos, usándolos como moneda, en un juego que consiste en sacar de un círculo delimitado en la tierra el mayor número de ellos, colocados unos encima de otros sobre una piedra base o un cilindro de madera, formando una columna de mayor o menor altura, según el número de jugadores y el número de chapas apostado por cada jugador, y desplazados por el impacto de una tanga lanzada desde una distancia establecida por una línea marcada en el suelo.
El momento de la competición es el último paso de un proceso largo y laborioso que pasa, en primer lugar, por la búsqueda de lo que llamaremos materia prima, es decir, sansones o chapas, elementos no tan abundantes, ni tan a la mano de un niño de seis o siete años, a principios de los sesenta, en una aldea con solo tres tabernas -la de Carrillo, la del teléfono público y la del estanco-, por lo que es necesario actuar con decisión, romper el mandamiento paterno -los niños no entran solos en los bares-, colarse en el establecimiento y pedirle al hombre sansones, que te deja buscar en el cajón donde echa las granzas del café y los envoltorios ilustrados de los azucarillos, aunque mejor alternativa es aprovechar la ocasión de una boda, verbena, bautizo o comunión, para regresar a casa con los bolsillos como saco de buhonero, con la accesoria, eso sí, de las puntas de los bordes traspasando la tela del forro del bolsillo, arañando, irritando y enrojeciendo esa parte interior tan sensible de los muslos, por encima de las ingles.
La segunda etapa del proceso lúdico es la manipulación del material para transformarlo en moneda aceptada de uso y cambio, lo cual implica, uno, que cada jugador dispone de su propia ceca para emitir cuanta moneda le parezca conveniente -el concepto de riqueza es meramente acumulativo, prima la cantidad, no cualidades como la rareza o el estado de conservación, criterios que sí intervienen en otros juegos como el de los cromos-, dos, que para entrar en el juego el propio jugador ha de ser artífice de cada una de sus monedas, lo que exige, además de entusiasmo, paciencia, habilidad y fina motricidad, pues se trata, antes que nada, de despegar el corcho adherido a la cara cóncava de la chapa, aplicando con seguridad la punta de una navajilla, haciendo girar al mismo tiempo la chapa con los dedos pulgar e índice y, una vez desprendida la capa de corcho, percutir a modo el sansón hasta lograr un disco metálico liso, tarea susceptible de realizarse con una piedra -cosa no recomendable por el doble peligro de golpeo involuntario en los dedos que sujetan la pieza, y de imperfecciones o dobleces en el disco resultante-, aunque mejor el golpeteo, por la vistosidad y perfección del resultado final, con un martillo de carpintero requisado de la caja paterna de herramientas, lo que no evita el posible machaqueo de dedos por distracción, cansancio o simple torpeza.
Hecho el conveniente acopio de sansones aplastados, el objetivo siguiente es hacerse con una buena tanga o tejo, una piedra lisa, ligera, aerodinámica -resultan muy adecuadas, ya que no se parten ni se cuartean, por ser de goma, las tapas del tacón de un zapato o de una bota, pero son difíciles de encontrar, porque no están los tiempos para tirar unos zapatos con las tapas en uso-, capaz de volar certera al centro del círculo para impactar en la codiciada columna de sansones y dispersarlos fuera del límite circular, es entonces cuando llega el momento de buscar compañeros de juego y empezar la competición, no sin antes asignar el orden de tirada, que lo establece la mayor cercanía a la raya de salida de la tanga, lanzada desde el círculo de los sansones, proceso que a veces se alarga por el buen tino de los jugadores.
La partida acaba de empezar. Eres el tercero. Todavía quedan chapas por derribar y sacar del círculo. Te preparas. Las dos piernas en leve flexión, más adelantada tu derecha, la punta del pie sin tocar la raya, algo inclinado también el tronco hacia adelante, balanceas lentamente el brazo lanzador, una vez, dos veces, concentrado, calculando la distancia, la energía y el efecto que has de conferir a la tanga, la parábola que ésta ha de trazar desde tu mano hasta el punto de impacto, pero justo antes de hacer tu lanzamiento la voz de tu madre llamándote a comer. Con el sobresalto y la irritación infantil por la interrupción del juego, ¡mierda!, la tanga se ha quedado a un metro del círculo.
lunes, 20 de diciembre de 2021
La hora ya está cumplida
Mientras tomo una tarrina en la terraza de una heladería en la plaza de La
Bastilla, veo venir en mi dirección a una muchacha gótica, en los puros huesos,
anoréxica sin duda, del brazo de la que parece su madre. No pasa de los veinte
años, toda negro y palidez acentuada por el maquillaje y los complementos: la
camisa que transparenta la blancura casi fosfórica de su cuerpo, la cazadora de
cuero y la falda, el pelo lacio sobre los hombros, las botas militares, las
medias de malla, las uñas, los labios, la sombra de los ojos, el reguero de una
lágrima por su mejilla izquierda, el desmayado andar, un leve tocar el suelo
apenas, flotando casi entre el gentío de la plaza, la mirada allá en lo hondo
muy perdida en un paisaje de nieve y pájaros negros.
Llama la atención el contraste con la mujer que creo su madre, vestida con
lo primero que ha encontrado: ropas ajadas, deslucidas, gris su pelo y sus
ojos, como el cielo de la tarde, como sin vida.
Pobre muchacha, tristísima imagen de la muerte -me he dicho, cuando pasaban delante de mí, fantaseando
con que la mujer era la parca que se llevaba a la joven al reino de la ausencia
y la desolación.
La joven parece haberme oído y me ha mirado a los ojos:
-No seas ingenuo, soy yo quien esta tarde se cobra la vida
de esta pobre mujer.
Y se han perdido entre la gente, calle de la Roquette arriba, mientras yo terminaba
mi helado de vainilla.
lunes, 6 de diciembre de 2021
El camino de la izquierda
 |
| Léon Blum, obra de Philippe Garel . |
Nos despertamos a la misma hora. Ella se levanta, prepara
el café, desayuna, se asea, se viste, y me da un beso de buenos días y de
despedida antes de salir. Oigo el ascensor. Me levanto enseguida y tomo un café
junto a la cristalera del balcón. Vivimos en la sexta planta del edificio en
arco que cierra el lado oeste de la plaza de Aligre. Miro primero arriba, los
tejados de París. Veo las dos altas chimeneas humeantes de la RATP, la empresa
de transportes públicos de la ciudad; el hotel Courtyard, junto a la estación
de Lyon; las luces intermitentes de la torre de Montparnasse, la corona
amarilla de la torre Eiffel; veo la torre Zamansky, y detrás de ella el
Panteón; veo también, más cerca, el pináculo de la iglesia de San Antonio de
los Quince Veinte. Miro luego hacia abajo, a la plaza de Aligre, con su mercado
cubierto a un lado, su pequeña oficina en el centro y el espacio abierto para
los tenderetes al otro. Desde las cinco y media los comerciantes van preparando
sus puestos, montados con caballetes y tableros sobre los que exponen la
mercadería: verduras y frutas a lo largo de la calle Aligre, que parte en dos
la plaza, y rastrillo de primera y segunda mano en los demás.
Solemos hacer el mismo camino cuando vamos al apartamento
de Paula para cuidar de nuestra nieta, Clara, que en diciembre cumplirá cuatro
meses. Dejamos atrás la plaza y los pregones de los vendedores y caminamos hacia
la calle Charles Baudelaire, a un lado del square Trousseau, que se abre desde
la calle del Faubourg de Saint-Antoine, donde tomamos dos pasajes -La Mano de Oro y Dalléry- para aparecer en la transitada y ruidosa avenida
Ledru-Rollin, que nos conduce hasta la plaza de Léon Blum. De ella arranca en
breve y empinada cuesta arriba la calle Camille Desmoulins, que se cruza con la
de Pétion, nuestro destino. Yo lo llamo “el camino de la libertad”. En él están
evocados personajes y acontecimientos históricos que traspasaron los límites de
la ciudad y alcanzaron repercusión internacional.
El siglo XVIII está representado por tres hombres que
vivieron aquí en París la Revolución Francesa de 1789, el marqués de Aligre y
los políticos Jerôme Pétion y Camille Desmoulins. El de Aligre (París, 1727)
tenía fama de hombre íntegro e ilustrado, censuraba los impuestos abusivos y
decisiones arbitrarias del gobierno, y odiaba a los cortesanos tanto como a los
ministros reformadores. Ideológicamente fue un hombre del Antiguo Régimen, y
también un hombre con suerte, pues en 1789 se largó a Bruselas, y de allí a
Londres, donde acumuló una gran fortuna gracias a la especulación bursátil.
Murió en Brunswick en 1800.
Los otros dos hombres del XVIII representan el compromiso
con la revolución y con las ideas republicanas. Sus vidas corrieron caminos
paralelos: nacidos en provincias -Pétion en Chartres (1756), Desmoulins en Guise (1760)-, abogados los dos, pronto se dieron a conocer en los
medios políticos de la capital y fueron inicialmente destacados revolucionarios
junto a Robespierre, Danton y Marat. Jeröme Pétion fue alcalde de París y luego
presidente de la Asamblea, luchó por la erradicación de la esclavitud y defendió
la igualdad de negros y blancos. Camile Desmoulins alcanzó fama de gran orador
pese a su tartamudez y fue miembro de la Convención Nacional, desde donde
combatió los privilegios de la aristocracia y defendió el sufragio universal
masculino. Desmoulins y Pétion, que sin duda se conocieron y trataron, desde el
inicial fervor revolucionario se fueron acercando a la moderación girondina,
que los enfrentó a Robespierre y los llevó finalmente a la muerte. Camille
Desmoulins, acuñador quizá del lema republicano por excelencia -liberté,
egalité, fraternité-, fue arrestado por su apoyo a Danton, juzgado por un
tribunal revolucionario, condenado a muerte y guillotinado en la plaza de la
Revolución (actual de la Concorde) el 5 de abril de 1794. Dos meses después,
perseguido por los secuaces de Robespierre, Etienne Pétion puso fin a su vida
junto a su correligionario François Buzot, en un trigal de Saint-Magne-de-Castillon,
un pueblecito al sur de Burdeos, a donde habían huido tras la persecución
declarada contra los girondinos.
Corriendo el tiempo, Camille Desmoulins y Jerôme Pétion
volverán a encontrarse al cruzarse las calles que llevan sus nombres, y pienso
si no serán esos dos hombres de edad incierta que encuentro cada día
conversando taciturnos y quedos en la esquina del bar estanco donde entro los
martes para apostar en los euromillones. Voy cogiendo nombres y palabras
sueltas, algunas frases cortas, así que cada día que paso a su lado estoy más
cierto de que son ellos dos, que continúan una conversación iniciada 227 años
atrás. Imagino que hablan de sus vidas, truncadas tan pronto por la
intolerancia política, supongo que se reafirman en sus ideas republicanas, en
sus principios de hombres sensatos de izquierda que vieron la necesidad de
poner límites a la revolución, de no contribuir a un estado que castiga la
disidencia con la guillotina. Como
tribunos del pueblo ellos tenían la obligación de ampararlo legalmente, de
protegerlo de los ejércitos extranjeros, de los impuestos excesivos o injustos,
de las hambrunas, fuesen obra del clima o del acaparamiento y la especulación,
de proporcionarle instrucción, de atenderlo en la enfermedad, de procurar su
bienestar espiritual y su felicidad. Ese era el espíritu de la revolución, a
ello respondía la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a ello
respondían sus discursos en la Asamblea, sus escritos en los periódicos, sus
decretos contra el esclavismo y contra los privilegios de la aristocracia.
Pero la revolución no es un flujo permanente hacia
adelante, una flecha que avanza uniforme y nunca cae. Como las mareas, las
revoluciones avanzan y retroceden. En Francia el fervor revolucionario de 1789
supuso importantísimos pasos hacia el estado republicano, hacia una sociedad
sustentada en la libertad, la justicia y la igualdad, pero pronto apareció el
fantasma del Antiguo Régimen, que se manifestó hasta 1848 en sucesivas formas
de director, cónsul, emperador y monarca de julio.
Para combatir esos momentos de regresión, son necesarios
hombres como Alexandre Ledru-Rollin, diputado radical en la Asamblea Nacional
durante 10 años, enemigo declarado de la monarquía y de la tiranía del dinero,
defensor de la libertad de prensa y de una profunda reforma social y económica,
efectiva contra la miseria del pueblo. Promocionando por toda Francia la
celebración de “banquetes” para sortear la prohibición de los mítines
políticos, Ledru-Rollin desempeñó un importante papel en la revolución de 1848,
que acabó con la caída de la Monarquía de Julio y la instauración de la II
República. Durante su breve mandato como ministro de Interior (1848) se
implantó el sufragio universal masculino.
La avenida Ledru-Rollin nos conduce hasta la plaza de
Léon Blum, otro nombre imprescindible en este camino a la libertad que
recorremos a diario. Una frase traducida de la Wikipedia me parece suficiente
indicador de su lucha política: “En 1936, seiscientos mil obreros se marchan de
vacaciones; al año siguiente son un millón ochocientos mil”. Sí, a este hombre
y a sus camaradas republicanos de izquierda, integrantes del Frente Popular,
debemos las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas,
los convenios colectivos y la revisiones salariales, la libertad sindical, la
entrada de las mujeres en el gobierno o la nacionalización de los
ferrocarriles, fábricas aeronáuticas y de armamento.
Se nos suele olvidar que esa larga lucha que comienza en
1789 lleva tras sí una extensa nómina de hombres y mujeres que cayeron en el
camino -ejecuciones y terrorismo de estado, cárceles, exilio-, movidos por la construcción de una sociedad más libre,
justa e igualitaria. Se nos olvida que derechos tan indiscutibles hoy como el
sufragio universal, la libertad de pensamiento o la presunción de inocencia no
han existido siempre, ni han venido de la nada.
El de la izquierda nunca ha sido camino fácil, me digo
todas estas mañanas. Y celebro la memoria de estos hombres de izquierda: el
suicida Pétion, el decapitado Desmoulins, el radical Ledru-Rollin, el
incansable Léon Blum. Y celebro también la llegada al apartamento de Paula,
donde me espera, linda, dormida en su silla balancín junto a la ventana, mi
nieta Clara.
martes, 30 de noviembre de 2021
Jugadas del destino
 |
| Paschal Grousset, Victor Noir y Ulrich Fonvielle. Fotograía: Ernest Appert |
Con los adoquines de sus avenidas y glorietas cubiertos
por las hojas caídas, el otoño le sienta de maravilla al cementerio parisino
Père-Lachaise; si además el día está neblinoso o con llovizna, el efecto
romántico, la sensación de estar en un paisaje becqueriano de ruinas medievales
se multiplica y provoca una vaga tristeza potenciada por tanta representación
de la muerte como tiene uno a su alrededor.
Una de esas representaciones es la estatua yacente de un
hombre joven, con la boca entreabierta, el chaleco desabrochado, el sombrero de
copa junto a la pierna derecha, en el que alguien ha depositado un ramo de
flores; también las hay en cada una de sus manos. La estatua tiene toda el
color verde del bronce oxidado, excepto en las puntas de las botas, la
barbilla, los labios, la nariz y el notorio abultamiento de la entrepierna,
donde brilla el amarillo del bronce nuevo. En el rincón inferior derecho
leemos: “A Victor Noir nacido el 7 de julio de 1848 asesinado el 10 de enero de
1870. Suscripción nacional”. Al otro lado de esta inscripción, la firma del
autor y el año: “Dalou, 1890”. El participio “tué” enseguida acciona el resorte
de nuestra curiosidad: ¿Asesinado? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Quién era este Victor
Noir? ¿Cuál es el motivo de esta figura yacente? ¿Y el brillo de ciertas
partes?
La historia de Victor Noir es la de una doble desgracia,
ejemplo de una de esas jugadas crueles que el destino tiene preparadas para
algunos de nosotros. Los protagonistas son un príncipe de nuevo cuño y un
periodista novel. El primero, Pierre Bonaparte, es sobrino de Napoléon Bonaparte
y primo de Luis Napoléon Bonaparte, presidente de la II República Francesa
reconvertido en emperador de los franceses como Napoleón III durante el Segundo
Imperio. Según las crónicas y grabados de la época, este Pierre Bonaparte era
hombre achaparrado, de cara ancha, perilla larga y abundante, cuello recio y
abultado abdomen, temperamento irascible, dado al exabrupto y a la violencia. En
1831, con 16 años, sale exiliado de Italia junto a su familia, después de pasar
seis meses de prisión en Livorno por unirse a la insurrección de la Romaña
contra los estados pontificios, y se instala en Estados Unidos. Allí conoce al
general colombiano Francisco Santander, y durante unos meses se le une en la
guerra contra Ecuador. De nuevo otra vez en Italia, tras recibir a finales de
1836 una orden de expulsión de los estados papales por sus ideas republicanas,
da muerte al suboficial e hiere a tres soldados de la patrulla que va a
detenerlo, resultando él mismo herido. Encerrado en el castillo de Sant’Angelo,
en Roma, es condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 15 años de
prisión, siendo finalmente castigado a la pena de destierro permanente gracias
a los oficios de su tía Hortense de Beauharnais, reina consorte de Holanda. En
febrero de 1837 embarca de nuevo hacia Estados Unidos, regresa a Inglaterra y viaja
luego a Corfú, Gibraltar, Lisboa, España y Bruselas, donde se establece a
finales de 1838. Vuelto a Francia tras la revolución de 1848, es elegido
diputado de la Asamblea Constituyente por Córcega, y toma asiento en los
escaños de la extrema izquierda. Al proclamarse la II República es reelegido
nuevamente por Córcega, pero su actividad en la cámara duró un soplo: “se peleó
con el presidente, insultó a todo el mundo, promovió un escándalo, y no volvió
más”. Después de unos años en Córcega, en 1868 reside de nuevo en París, casado
con Justine Ruflin, hija de un comerciante, en el 59 de la calle de Auteuil,
dedicado a la literatura y al periodismo político mediante colaboraciones en la
prensa corsa. Su último artículo en el diario L’Avenir de la Corse ha sido duramente contestado por Paschal
Grousset, corresponsal en París del diario corso La Revanche. Pierre Napoleón se siente injuriado y hace responsable
al diputado Henri Rochefort, director de La
Marsellaise, republicano radical y antibonapartista, a quien le envía una
carta de desafío.
El otro protagonista, el yacente Victor Noir, se llamaba
en realidad Yvan Salmon. Hijo del relojero y molinero Joseph Salmon y de
Joséphine Noir, había nacido en pleno fervor revolucionario, en Attigny, un
pueblo al nordeste de París, en las Ardenas, donde Francia tiene frontera con Bélgica
y Luxemburgo. Aprendiz de relojero en su adolescencia junto a su padre, lo
encontramos en fecha incierta en la capital como aprendiz de florista y a los
20 años como redactor jefe del diario Pilori.
Pasó después por el Journal de Paris,
el Figaro y Le Rappel, de orientación republicana radical, antes de
incorporarse al semanario satírico La
Marseillaise. Es entonces cuando puede vivir dignamente de su trabajo,
tiene planes de boda con una joven de 16 años, empieza a ser conocido en los
medios periodísticos de la capital y frecuenta el café-billar Renaissance,
frente a la fuente Saint-Michel. Es entonces cuando se ven las caras el
príncipe y el periodista.
El guante del desafío lanzado por el furibundo Pierre
Bonaparte es recogido por Paschal Grousset, que el día 10 de enero de 1870
acompaña a sus dos testigos al 59 de la calle Auteuil. Es la una del mediodía.
Mientras Ulrich Fonvielle y Victor Noir entran en el domicilio de Pierre
Bonaparte, Grousset espera en la calle, en el interior del coche que los ha
traído hasta las afueras de París.
El episodio de la muerte y el entierro de Victor Noir
está detallado en las crónicas periodísticas del momento y en las memorias
escritas de algunos personajes cercanos a los acontecimientos. Fonvielle y Noir
son recibidos por el príncipe, a quien entregan una carta en que Grousset
expone las condiciones del duelo. Bonaparte, airado, arruga la carta entre sus
manos y declara que con quien él quiere vérselas es con el diputado Henri
Rochefort, y no con otro. Les pregunta si ellos están de acuerdo con esa basura
vertida por Rochefort sobre él y su familia, Victor Noir responde que sí, que
ambos testigos son solidarios con lo sostenido por sus amigos.
En este punto las versiones se bifurcan irreconciliables.
En la de Bonaparte, es Victor Noir quien le larga un puñetazo en la mejilla
mientras el otro, Fonvielle, trata de sacarse del bolsillo una pistola, a lo
que él responde sacando de su bolsillo un arma y disparando contra Noir. Defensa
propia. Según Fonvielle, Bonaparte da con su mano izquierda una bofetada a Noir
mientras en su derecha aparece una pistola con la que dispara en el pecho al
periodista, que logra salir de la casa y alcanzar la calle. Unos segundos
después aparece corriendo Fonvielle con una pistola en la mano y gritando: “¡Al
asesino! ¡Al asesino!”. Noir cae al suelo, no puede respirar, el conserje del
edificio y otra persona lo trasladan a una farmacia cercana, pero llega
cadáver.
La noticia vuela por París. Se reúne el gabinete de
crisis del gobierno, temiendo lo peor, La
Marseillaise denuncia el asesinato y hace un llamamiento a la población
para que acuda al 27 del pasaje Masséna, en Neuilly, domicilio del finado. El
entierro se anuncia para el día 12 a las diez de la mañana. Durante los días 10
y 11 la capital vive en tensa calma. El corresponsal en París del periódico
satírico madrileño Gil Blas, escribe
en su crónica del 11 de enero: “Al amanecer de hoy las redacciones de La Marseillaise y del Rappel estaban invadidas por la multitud.
Pelotones de municipales iban y venían de un lado a otro. A las once de la
mañana las calles de París presentaban un aspecto raro. Todo el mundo iba más
de prisa que de ordinario; cada transeúnte lleva un periódico en la mano; cada
cual lee y anda al mismo tiempo y se da un encontronazo con el que viene
leyendo y andando en dirección contraria. Los kioskos de periódicos están
rodeados de gente. Se agota la edición del Rappel;
se agota la edición de La Marseillaise.
Los números son leídos por un transeúnte, a quien cien o doscientos escuchan.
¡El asesinato de Víctor Noir! He aquí el asunto del día. El cadáver está en
Neuilly, donde el difunto residía. Todo el mundo va a Neuilly, a pie, en coche,
en ómnibus, en velocípedo. Se oyen palabras subversivas; no se ven soldados por
las calles”.
El 12 de enero, miércoles, amanece lluvioso y con frío.
Por las calles embarradas va acudiendo la gente. Cierran fábricas y comercios.
En los alrededores del domicilio de Noir se concentran más de cien mil
personas. A las dos de la tarde el cortejo ha avanzado apenas unos metros. Se
oyen gritos contra los Bonaparte. Unos buscan el enfrentamiento con las
patrullas a pie y a caballo de militares y policías que recorren los barrios. Otros
insisten: “¡A París! ¡A París!”. Quieren llevar el féretro a París, al
Père-Lachaise, y cortan las bridas de los caballos para llevarlo a hombros. Los
más pacíficos prefieren evitar el choque y enterrar a Noir en Neuilly. La
multitud no se mueve. Allí están los anarquistas de Blanqui, que acaba de
llegar de Bruselas y espera en el Barrio Latino; allí está Rochefort, hablando
con la familia y con la novia de Noir, sin saber qué hacer; allí están los
socialistas, los anticlericales de Jules Ferry, los radicales de Léon Gambetta,
los comunistas con su líder Eugène Varlin, con el diputado Millière y con la
feminista Louise Michel. Llega también un grupo numeroso de carpinteros en
formación de tres en fondo, con sus compases bien aguzados en los bolsillos. Mujeres,
niños y jóvenes curiosos que trepan a las farolas y a los árboles, gente
asomada a las ventanas y a los balcones. Toda una muchedumbre republicana de
izquierdas que quiere ver caer a Napoleón III. El entierro de Victor Noir se ha
convertido en una abierta manifestación contra el régimen y contra la familia
Bonaparte. Esta impresionante demostración de fuerza no acabó directamente con
el Segundo Imperio, pero ayudó sin duda a que meses después, tras la derrota de
Sedan en la guerra franco-prusiana, cayera el emperador y se instaurara la III
República.
Sin proponérselo, Victor Noir, enterrado aquel 12 de
enero de 1870 en el cementerio de Neuilly, fue convertido en bandera, en héroe,
víctima del poder monárquico y de la represión bonapartista, de la lucha contra
el sistema todopoderoso, emblema de la libertad y de la inocencia pisoteada. Un
joven David del pueblo asesinado por un privilegiado Goliat. Un nombre para no
olvidar en los anales republicanos de izquierdas. Un héroe que logra tal
condición sin querer, por casualidad, porque los demás lo utilizan. Un
personaje con cierto parecido a Forrest Gump, sólo que no se trata de una
película y al pobre Victor Noir una bala le partió el corazón. Tal fue su gran
desgracia: morir tan joven, dejar una vida que estaba empezando a orientarse
sentimental y profesionalmente. Que los republicanos radicales inscribieran su
nombre en la lista de caídos por la causa fue, si puede llamarse así, un beneficio
colateral, que no tardaría mucho tiempo en desaparecer.
Cayó, efectivamente, Napoléon III. Cayó el Segundo Imperio.
Y cayó también, en abril de 1881, el príncipe asesino, condenado solamente a
pagar a los padres de la víctima una indemnización de doscientos cincuenta mil
francos. Los restos de Victor Noir fueron trasladados al cementerio del Père-Lachaise
el 25 de mayo de 1891, y la nueva sepultura se adornó con la estatua yacente de
Jules Dalou que ya conocemos. El héroe por fin llegaba a donde quería el pueblo,
al cementerio de París, a ese panteón al aire libre, junto a los grandes de la
nación.
Pero las parcas tienen a veces muy mal hilar y actúan esquinadamente
contra ciertos individuos. Y por ahí le vino la segunda desgracia a nuestro
difunto. La masa popular acabó olvidando al periodista de La Marseillaise asesinado por Pierre Bonaparte, al joven de las
Ardenas que por una serendipia existencial había devenido héroe republicano, convirtiéndolo
finalmente en un fetiche erótico, en un ídolo potenciador de la sexualidad y de
la fecundidad siempre que se froten las puntas de sus botas, se besen sus
labios, su nariz, su barbilla y, sobre todo, se acaricie devotamente la protuberancia
de su entrepierna, de suerte que su imagen yacente es hoy una de las más
visitadas, y manoseadas, del Père-Lachaise. Poco reposo, pues para el pobre
Victor Noir, al que imagino cada mañana quejándose de su injusto destino y
suplicando en la lengua silenciosa de los muertos a todo el que se acerca a su
tumba: ¡Dejen ya de tocarme los huevos!
martes, 9 de noviembre de 2021
Hemingway en la Contrescarpe
 |
(Fuente de la imagen: http://www.parisrues.com/) |
Pasaron muchos años, desde los 6 a los 21, hasta que leí a Hemingway. Las nieves del Kilimanjaro me atrapó desde las primeras líneas, me sorprendió la dureza descarnada de los diálogos del protagonista con su mujer, me gustó aquel simple recurso de alternar el presente con el pasado, el sencillo y efectivo simbolismo de los pajarracos y de la hiena que todas las noches merodea por el campamento, la imagen de la avioneta dirigiéndose hacia las nieves perpetuas del Kilimanjaro. Luego vino El viejo y el mar, con su simbolismo también sencillo, con su canto a la amistad y a la lealtad, con su carga de pesimismo y de derrota, con ese admirable y dramático afán del viejo Santiago por pescar el gran pez. Después de Por quién doblan las campanas, a la que le sobran algunas páginas y algún tópico, descubrí París era una fiesta, la novela que nos ha traído esta mañana de finales de agosto a la plaza de la Contrescarpe.
No es la primera vez que subimos aquí para evocar la figura del escritor norteamericano. En agosto de 2014 comimos ‒anoté el menú de los siete (Luis, Concha, Javier, Pablo, Mari, Paula y yo) y guardé la cuenta en mi cuaderno: salade César, crumble de boudin, oeufs poches, rillete de sardines, pavé de boeuf, jambon braisé, panna cotta, tarte aux mirabelles, mousse de chocolat, crème caramel, (116,50 €) ‒, en el bistró L’Époque, frente al edificio donde vivieron Hemingway y su mujer de entonces, Elizabeth Hadley Richardson, entre enero de 1922 y agosto de 1923, en un apartamento de la cuarta planta con dos habitaciones y una cocina, por el que pagaban 250 francos (18 dólares) al mes. Ahí arranca precisamente París era una fiesta: “Para colmo, el mal tiempo. Se nos echaba encima en un solo día, al acabarse el otoño. Teníamos que cerrar las ventanas de noche por la lluvia, y el viento frío arrancaba las hojas a los árboles de la Place Contrescarpe”.
Esta mañana, cuando entramos por la calle Mouffetard, había poca actividad en la plaza. Somos los primeros en sentarnos en la terraza del café Gastón. La camarera que nos atiende, muy joven, apenas susurra detrás de la mascarilla y como no la entiendo le digo que hable más alto, porque estoy un poco sordo, hasta que por fin nos entendemos: una pinta y una caña de cerveza. En la plaza hay poca actividad: algún coche, algunos turistas haciéndose fotos junto a la fuente o mirando la oferta de platos del día, un mendigo joven, en chándal, sucio y malencarado, consciente de la prevención y el rechazo que provoca su aspecto, que discursea cuando le niegan el euro que pide, los camareros terminando de preparar las mesas.
Este andar tras los pasos de hombres y mujeres a los que admiro porque me conmueve su trabajo, porque tienen la maravillosa capacidad de avivar emociones y sensaciones, de convocar recuerdos, de llevar luz a nuestras mentes, de hacernos comprender y aceptar nuestra compleja y contradictoria naturaleza, ese creer en quien nos parece más sensible, más lúcido que el resto, ese aprecio incuestionable, infantil quizá, por el artista, por el héroe cuya solitaria creación se convierte en patrimonio colectivo, es una querencia, una seña de identidad que me reconozco desde que soy adolescente, desde que empecé a buscarme en la literatura.
lunes, 25 de octubre de 2021
Kafka en París (y 2)
jueves, 21 de octubre de 2021
Vivir, escribir
Es duro: la paciencia
ayuda a soportar lo que los dioses
prohíben corregir.
(Horacio, «A la muerte de su amigo Quintilio Varo», Odas, I, 24)
*
La muerte, la patria más profunda.
(Luis Cernuda, «Elegía española»)
*
El poeta verdadero inventa con las palabras usuales un idioma
distinto. Y es más verdadero cuanto más distinto sea su idioma, en
verso y en prosa.
(Juan Ramón Jiménez, «Con la inmensa minoría», El Sol)
*
Echado está por tierra el fundamento
que mi vivir cansado sostenía.
¡Oh cuánto bien se acaba en un solo día!
¡Oh cuántas esperanzas lleva el viento!
(Garcilaso de la Vega, Soneto XXVI)
*
Todo culpable se introduce cada vez más en su culpa, como un tornillo.
(F. Kafka, Cartas a Felice, 22 noviembre 1912)
*
Para escribir necesito aislarme, pero no «como un ermitaño», que eso
no sería suficiente, sino como un muerto.
(F. Kafka, Cartas a Felice, 26 junio 1913)
*
La vida es el canto de un pájaro.
(Johnny Deep en Richard dice adiós [The Professor])
*
Escribir también es no hablar. Es callarse. Es aullar sin ruido.
(Marguerite Duras, Escribir)
*
domingo, 17 de octubre de 2021
Kafka en París (1)

 |
| Franz Kafka en 1910, con 27 años |
 |
martes, 5 de octubre de 2021
De parte de sor Rosa
La Closerie des Lilas cerrada aún. Callejeamos por el barrio latino: la Sorbona, los adoquines del 68. Las gárgolas de Nôtre Dame. El Sena verde oscuro. Frío. Cerveza y un delicioso conejo a la provenzal. Crepes y cafés en «La Frégate».
De parte de sor Rosa ‒una de las monjas que regentan la residencia de mayores donde Mari es cocinera‒ , traemos el encargo de saludar a la hermana Antonia María Olmedo, de la comunidad de La Milagrosa, en el número 140 de la rue du Bac. Después de atravesar un patio rectangular se accede a la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Presidiendo el altar principal, la Virgen coronada por doce estrellas relucientes, aplastando con su pie la serpiente del mal y saliendo de sus manos rayos plateados, alegoría de las mercedes que otorga a quien se las pide. A su derecha, la visionaria Luisa de Marillac, cofundadora de las Hermanas de la Caridad, cuyo cuerpo incorrupto se conserva en el interior de una estatua yacente. El otro cofundador, Vicente de Paúl, a la izquierda, en mármol blanco, en su brazo derecho un niño dormido que apoya la cabeza sobre el hombro del santo varón. Impresionante la capilla a rebosar de gente de todas las razas, edades y vestimentas orando ante la imagen de la Virgen, y los cientos de placas de mármol en las paredes del patio agradeciendo la gracia recibida. Una auténtica sorpresa este fervor católico en el cogollo de la capital de la República. Mati, que antes de entrar se quejaba de un fuerte dolor en la planta de los pies, ha hecho su oración a la Milagrosa y después de recibir una medalla por su donativo, sale asombrada de la capilla, asegurando que le ha desaparecido el dolor. La hermana Olmedo estaba fuera de París en esos días, pero la sor con la que hablamos aseguró que le transmitiría el saludo y los buenos deseos de la hermana Rosa, compañera de noviciado.
En una papelería de la zona compro un cuaderno hecho en Suecia, con las tapas de cartón forradas de tela azul. Decido dedicarlo a textos sobre París.
A primera hora de la tarde, galopada por el Louvre. Multitud en la cola de acceso, en la de los tiques, en las salas. El gentío, cámara en alto frente a las obras estrella: Gioconda, Victoria de Samotracia, Venus de Milo, La Coronación de Napoleón, La Libertad guiando a su pueblo... Tropel agobiante por los pasillos del palacio. Habrá explicaciones psicológicas y sociológicas de este afán fotografiante de la multitud, que impide contemplar la obra. Ante tal espectáculo ‒no le veo sentido a hacer fotos de lejos a un cuadro, con quince o veinte filas de personas delante, todas con el brazo alzado sobre las cabezas, disparando la cámara, para atormentar luego a sus amistades con cientos de fotos de cientos de cuadros, mal enfocadas, mal iluminadas, mal encuadradas‒, prefiere uno, como suele hacer, esperar a comprarse una postal en la tienda del museo, o ver la obra en la pantalla de su ordenador. En tales situaciones, le sale a uno la intolerancia sin tapujos y prohibiría hacer fotografías en todo el museo bajo pena de torsión de nariz, arrancamiento de cabello y palitrocazo en las onejas, como haría el rey Ubú. ¿Qué pensará la esposa de Francesco del Giocondo ante esa inmensa muchedumbre que acude cada día a su sala para hacer clic y perderse de vista para siempre?
Una cerveza en Le Madrigal mientras cae la nieve sobre los Campos Elíseos. Volvemos al hotel en metro. Cenamos en la habitación: vino tinto, quesos y patés. Luego vamos al espectáculo del Molino Rojo: 500 euros en champán y risas.
viernes, 1 de octubre de 2021
Góngora y el volcán
 |
| Foto: Abián San Gil Hernández. Tomada de elDiario.es |
Las imágenes del Cumbre Vieja en erupción ‒rojo magma saliendo por el cráter a más de mil grados, columnas de gases tóxicos, cenizas, ríos de lava, rugidos del volcán, terremotos‒ me recuerdan aquellos versos de Luis de Góngora, de la Fábula de Polifemo y Galatea, en que nos presenta al terrible y descomunal cíclope y la cueva en que habita. He aquí los versos en que el poeta cordobés describe el entorno paisajístico de Polifemo:
Donde espumoso el mar sicilïano
el pie argenta de plata al Lilibeo
(bóveda o de las fraguas de Vulcano,
o tumba de los huesos de Tifeo),
pálidas señas cenizoso un llano
‒cuando no del sacrílego deseo‒
del duro oficio da. Allí una alta roca
mordaza es a una gruta de su boca.
Desmesurado el decir, casi impenetrable el sentido ‒¿Quién será ese tal Tifeo? ¿Sacrílego deseo? ¿El duro oficio? ¿Qué pinta ahí una mordaza?‒ el estilo culterano de Góngora se muestra aquí en toda su pujanza, irrespirable desde punto de vista sintáctico y con oscuras alusiones mitológicas. Para facilitar la cabal comprensión de estos endecasílabos, y sin ánimo de mejorar ni corregir al autor, deshago aquí el desorden de las palabras (hipérbaton) y reordeno la estrofa con unas mínimas variaciones respecto al original:
Donde el espumoso mar siciliano
argenta de plata el pie al Lilibeo
(que es o la bóveda de las fraguas de Vulcano
o la tumba de los huesos de Tifeo),
un llano cenizoso da pálidas señas
del duro oficio o del sacrílego deseo.
Allí, una alta roca es mordaza
a la gruta de su boca.
Aún así, el sentido completo de los versos permanece en la calígine, tenebroso ‒igual que el interior de la cueva de Polifemo‒, como si una capa de ceniza o una nube de gases impidiera la claridad significativa y el esplendor de la realidad creada por el poeta, por lo que nos parece necesaria una explicación en román paladino, que actúe como filtro oxigenante y purificador. La imagen de los dos primeros versos nos traslada a un lugar de Sicilia bañado por el mar, concretamente a un promontorio llamado Lilibeo, situado en el extremo occidental de la isla. El color blanco de la espuma de las olas aparece doblemente metaforizado con el argenta y el de plata, que hoy confluyen en lo blanco del preciado metal, aunque en la época del autor, “argentar” equivalía a cubrir algo con un metal, teniendo la necesidad de un sintagma que indicara el metal específico ‒argentar de oro, de plata, de cobre…‒, por lo que el poeta no cae en caprichosa redundancia, sino en necesaria especificación. Quede, pues, claro que las espumosas olas del Mediterráneo bañan los pies del monte Lilibeo en Sicilia.
La alusión a esta prominencia rocosa que se adentra en el mar queda complementada por una elusión ‒referirse a algo, hurtando su nombre‒ que remite al Etna, situado justamente en el extremo oriental de la isla: no se dice el nombre del volcán, pero está más que sugerido con la mención de Vulcano y de Tifeo en los dos versos entre paréntesis, los cuales vienen a decir que bajo la mole del volcán hay una enorme cavidad o bóveda, que bien pudiera ser la fragua del dios Vulcano o la tumba de un tal Tifeo.
Vulcano, equivalente del griego Hefesto, era el dios del fuego. Físicamente deforme y cojo, tuvo amores con mujeres hermosas, como la mismísima Afrodita, y era el herrero de los dioses y de los héroes. Cuenta la leyenda que cuando nació y lo vio su padre, Zeus, éste no pudo soportar la imperfección y la fealdad de su vástago, lo arrojó del cielo y después de un día precipitándose desde las alturas vino a caer en el mar, donde dos oceánides lo recogieron, lo cuidaron y terminaron construyéndole una fragua en una profunda gruta de la isla de Sicilia. En realidad, cuando los hombres dicen que el Etna ha entrado en erupción lo que ocurre es que Vulcano ha encendido su fragua y se dispone a fabricar los rayos fulminantes de Zeus, el tridente de Posidón, el carro de Helios o la coraza de Aquiles.
Pero no es esa la única explicación que da la tradición a las devastadoras erupciones del volcán. Otro relato mitológico se remonta a los tiempos en que no había humanos sobre la tierra y dominaban en ella los gigantes. Uno de ellos ‒el ser más grande que jamás ha existido, su cabeza llegaba hasta el cielo, con sus brazos extendidos, una mano tocaba el Oriente, la otra el Occidente, sus ojos lanzaban fuego, los dedos eran cabezas de serpiente y de sus piernas nacían innúmeras víboras, tenía alas y producía horrísonos ruidos‒ promovió la revuelta de los gigantes y acaudilló la osada empresa de tomar el Olimpo y expulsar de él a los dioses. Todos los inmortales huyeron, excepto Zeus, que, después de inmensos sufrimientos ‒el líder rebelde le cortó los tendones de brazos y piernas y los escondió‒, lo persiguió por toda la tierra hasta que consiguió aplastarlo arrojándole una montaña encima. Ate aquí cabos el lector y diga para sí el nombre del gigante rebelde enterrado bajo el Etna, porque ese y no otro monte fue el que le echó encima el todopoderoso Zeus, de modo que las erupciones del volcán no son más que los terribles berridos y venenosos bufidos de rabia, de lava, del monstruoso gigante.
Complejo, como vemos, el asunto de las alusiones y las elusiones, y larga la explicación de estos dos versos parentéticos, pero creemos que se ha purificado el aire y resplandece la luz en la primera mitad de la octava real. Así se las gastaba don Luis de Góngora y Argote con sus lectores, le gustaba sumirlos en las tinieblas y alardear de sus conocimientos del mundo grecolatino.
En ese rincón de Sicilia donde las olas con sus blancas crestas de espuma lamen los pies del monte Lilibeo-Etna, encontramos una llanura cubierta de cenizas, que son prueba de lo dicho: o proceden de la fragua de Vulcano (el duro oficio del herrero), o son los restos (cenizas), de Tifeo, que quiso expulsar del Olimpo a los dioses (sacrílego deseo). Pues bien, en aquel paraje se abre una gruta ‒identificada metafóricamente con una boca: la gruta es una boca‒ a la que sirve de puerta o mordaza una enorme roca. Llegados a este punto, podemos decir que la luz se ha hecho: un monte en la costa siciliana, las leyendas sobre la fragua del dios Vulcano y sobre la tumba de Tifeo, la llanura cubierta de cenizas, la piedra que sirve de puerta a una cueva.
Cenizosa en un principio la estrofa gongorina, con resonancias descomunales, sobrehumanas, con un lenguaje aparatoso, extraordinario, hiperbólico en su complejidad sintáctica y retórica. Sorprende la erupción poética gongorina, conmociona al lector ese cúmulo de materia lírica que se remonta a los más antiguos relatos mitológicos grecolatinos, perturba y asombra esa espectacular distorsión del lenguaje, igual que nos sobrecogen las imágenes del Cumbre Vieja en plena actividad, igual que nos suspende el ánimo esa materia ígnea que brota del interior de la tierra, igual que nos deja atónitos ese lento buey de lava que va transformando el paisaje de la isla.