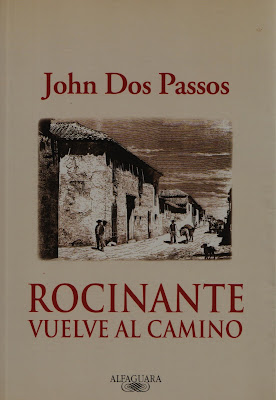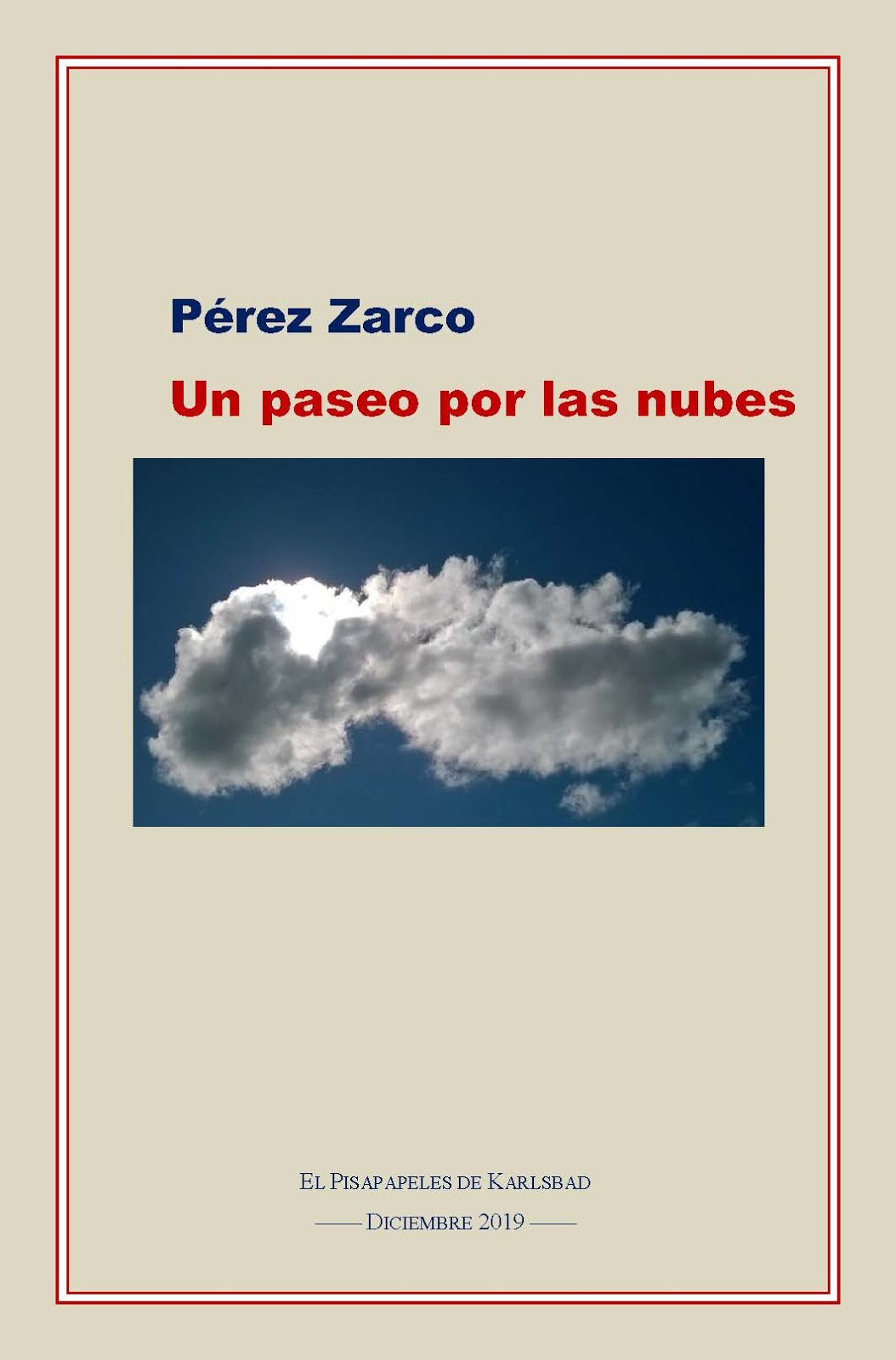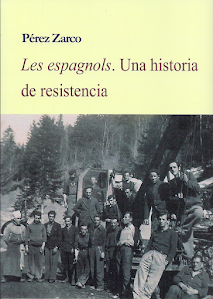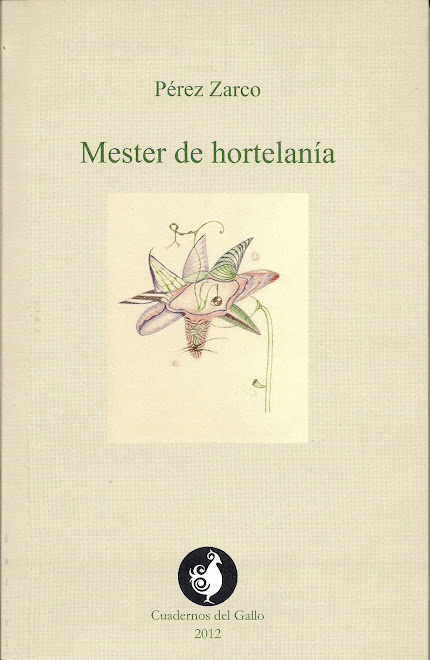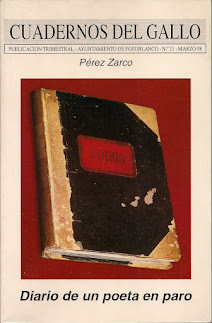Si uno se interesa por Hemingway y el hotel Florida de Madrid, donde se alojó durante la guerra civil como corresponsal para la North American Newspaper Alliance, se encuentra inevitablemente con otro escritor norteamericano, John Dos Passos, el autor de Manhattan Transfer. Los dos escritores llegaron a Madrid en 1937 como amigos y salieron de ella enemistados, tras el arresto y desaparición de José Robles, amigo y traductor de Dos Passos, un turbio asunto en el que estaban implicados agentes comunistas republicanos y el corresponsal ruso del diario Pravda, Mijail Koltsov.
Antes de 1937, Dos Passos había viajado ya en tres ocasiones por nuestro país y conocía buena parte de nuestra literatura: el cantar del Cid, Hita, Jorge Manrique, Cervantes, Lope de Vega, Francisco Giner de los Ríos, Benavente, Antonio Machado, Joan Maragall, Valle-Inclán. En 1922 publicó Rocinante vuelve al camino ‒el libro que me encontró hace unas semanas en una librería de segunda mano en Madrid‒, un particular libro de viajes sobre España, que volvió a editarse, corregido y renovado, en 1949.
Con elementos novelescos, como unos modernos Don Quijote y Sancho, o los viajeros Telémaco y Lieo, el relato de Dos Passos se convierte desde el comienzo en una búsqueda de la identidad hispánica, en una indagación sobre el gesto que defina lo español, la verdadera esencia de nuestro ser como nación. No faltan escenas pintorescas y tipos característicos de la España de los años 20, descripciones de paisajes rurales y urbanos, acertados juicios sobre los personajes cervantinos, sobre las pinturas de El Greco, las novelas de Baroja o las de Blasco Ibáñez, pero el mayor esfuerzo se vuelca en un intento de caracterización psicológica de los españoles, que entronca con la famosa polémica entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz: qué es España y desde cuándo lo es, qué es lo español. La postura de Dos Passos coincide con la de éste último, al considerar que ya en los remotos pobladores iberos existía un rasgo de carácter ‒el individualismo‒ que las posteriores colonizaciones e invasiones de la península ‒fenicios, griegos, romanos, godos, árabes...‒ no lograron domeñar ni modificar:
«Aquí yace la fuerza y la debilidad de España. Este intenso individualismo nacido de una historia cuyos cimientos descansan en pueblos aislados ‒sobre la inmutable faz de los cuales, como la hierba sobre el campo, los hechos brotan, maduran y mueren‒ es la verdadera base de la vida española. No ha habido revolución bastante fuerte para derrumbarlo. Invasión tras invasión: los godos, los romanos, los moros, las ideas cristianas, las novedades y convicciones del Renacimiento han barrido el país, cambiando costumbres superficiales y modas de pensamiento o de lenguaje, sólo para ser metamorfoseadas de acuerdo con el inmutable espíritu ibérico» (p. 44).
Dos Passos es consciente de que uno de los problemas políticos del país radica en la existencia de comunidades históricas, cuatro de ellas con sus propias lenguas, que no están dispuestas a dejarse asimilar en una supranacionalidad indiferenciadora. A la diversidad física ‒«la inmensa variedad de topografías en las diferentes partes de España»‒ corresponde la diversidad espiritual, caracterizada por una fuerte resistencia a perderse frente al empeño centralizador. El individualismo es la madre del independentismo, de la consideración de España como nación de naciones con un irrenunciable sentido identitario, que no se ha tenido en cuenta a la hora de articular el Estado: «la historia de España ha sido un continuo esfuerzo para encajar un taco cuadrado en un agujero redondo… el persistente esfuerzo de centralizar en pensamiento, en arte, en gobierno, en religión, un país cuya energía va por otro camino» (50). Para Dos Passos, esta falta de reconocimiento de los particularismos hace imposible la noción misma de nación, de país, a pesar de los intentos liberales y revolucionarios del siglo XIX: «[España] como nación moderna centralizada, es una ilusión, una desdichada ilusión; porque la presente atrofia, la desoladora esterilidad de un siglo de revoluciones pudieran muy bien ser debidas en gran parte a la imposición artificial de un gobierno centralizado en una tierra esencialmente centrífuga» (46).
Lo español es producto siempre de ese individualismo que nos legaron los iberos, individualismo extático, como el de Ignacio de Loyola, Felipe II, San Juan de la Cruz, o individualismo jovial y materialista, como de del Arcipreste de Hita o Don Juan Tenorio, dos caracteres complementarios que históricamente han ido «cambiando, combinándose, ramificándose, pero siempre los mismos en substancia» (45).
Ese continuo intento de centralizar, que no casa con el individualismo español ni con su poderosa vitalidad y creatividad, ese conducir al pueblo por un camino equivocado, es un sacrificio inútil, decepcionante, como explica Dos Passos cuando analiza las novelas sociales de Pío Baroja y las pone en relación con las de Máximo Gorki: «En lugar de la tumultuosa primavera de una nueva raza que bulle tras cada página del ruso, hay la fría desesperación de una raza vieja, de una raza que ha vivido largo tiempo bajo una fórmula de la vida a la cual ha sacrificado mucho, sólo para descubrir al final que la fórmula no sirve» (73).
Estemos o no de acuerdo con la visión de John Dos Passos, su Rocinante vuelve al camino, es un buen retrato de la España de comienzos de los años 20 del siglo pasado, y nos plantea cuestiones en los mismos términos que hoy: ¿Es el feroz individualismo la esencia de lo español? ¿Sentimos vivamente la llamada de nuestra sangre ibera o vamos aprendiendo a tolerar, a dialogar, a acoger?
*
John Dos Passos, Rocinante vuelve al camino. Alfaguara, Madrid, 2002.