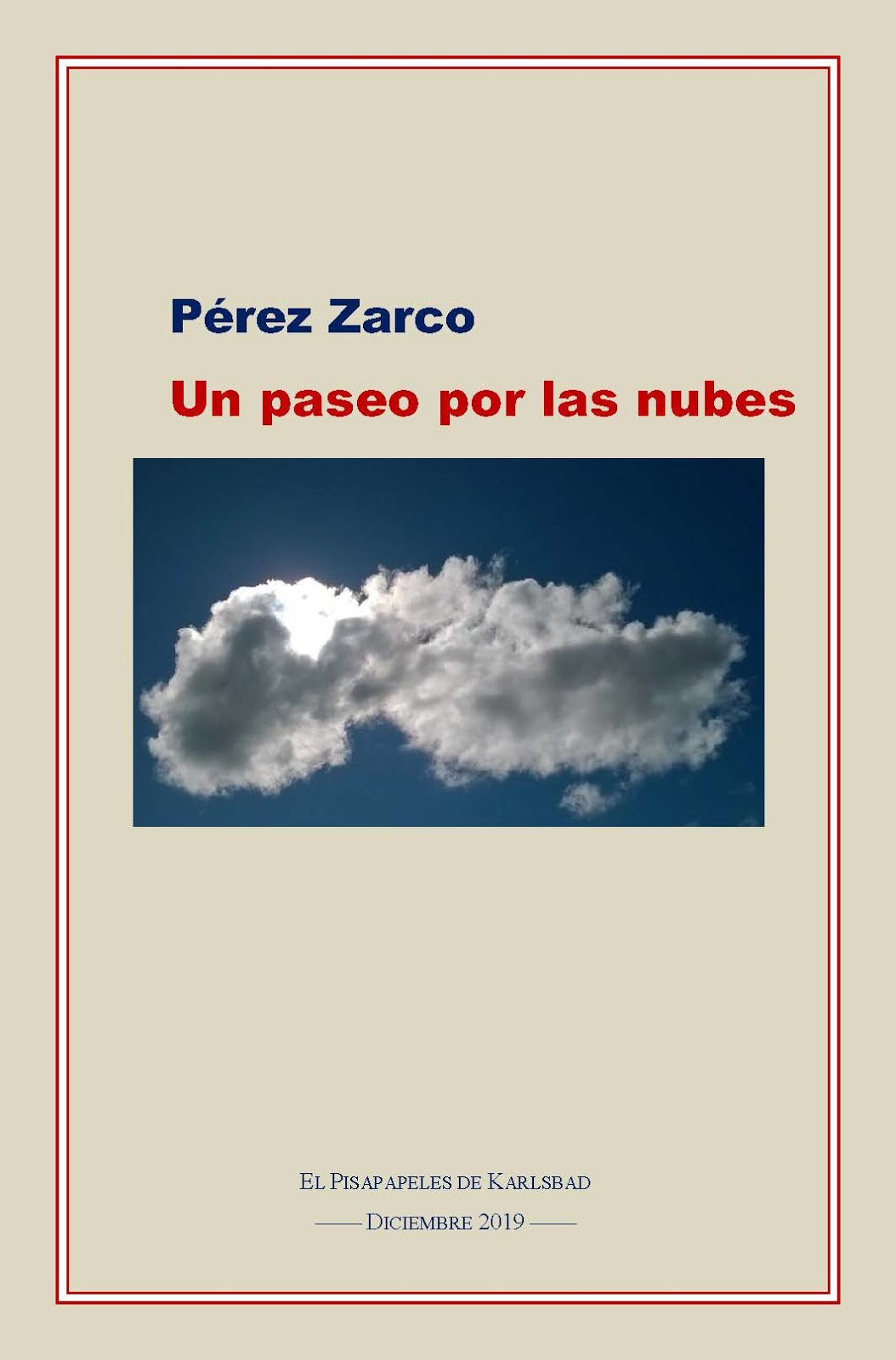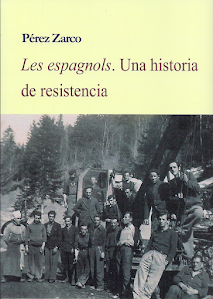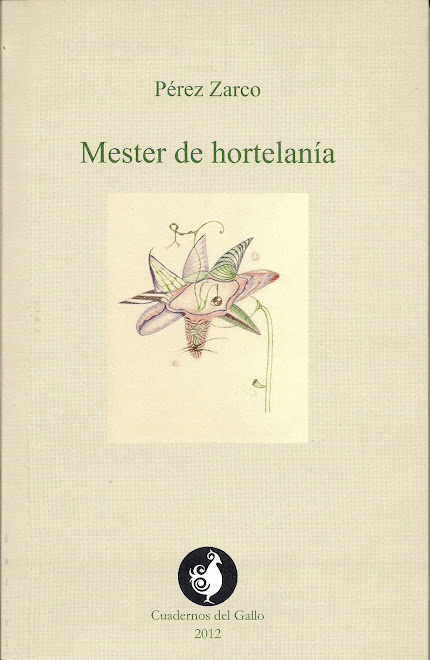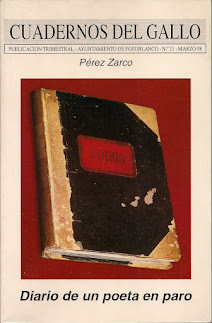lunes, 25 de octubre de 2021
Kafka en París (y 2)
jueves, 21 de octubre de 2021
Vivir, escribir
Es duro: la paciencia
ayuda a soportar lo que los dioses
prohíben corregir.
(Horacio, «A la muerte de su amigo Quintilio Varo», Odas, I, 24)
*
La muerte, la patria más profunda.
(Luis Cernuda, «Elegía española»)
*
El poeta verdadero inventa con las palabras usuales un idioma
distinto. Y es más verdadero cuanto más distinto sea su idioma, en
verso y en prosa.
(Juan Ramón Jiménez, «Con la inmensa minoría», El Sol)
*
Echado está por tierra el fundamento
que mi vivir cansado sostenía.
¡Oh cuánto bien se acaba en un solo día!
¡Oh cuántas esperanzas lleva el viento!
(Garcilaso de la Vega, Soneto XXVI)
*
Todo culpable se introduce cada vez más en su culpa, como un tornillo.
(F. Kafka, Cartas a Felice, 22 noviembre 1912)
*
Para escribir necesito aislarme, pero no «como un ermitaño», que eso
no sería suficiente, sino como un muerto.
(F. Kafka, Cartas a Felice, 26 junio 1913)
*
La vida es el canto de un pájaro.
(Johnny Deep en Richard dice adiós [The Professor])
*
Escribir también es no hablar. Es callarse. Es aullar sin ruido.
(Marguerite Duras, Escribir)
*
domingo, 17 de octubre de 2021
Kafka en París (1)

 |
| Franz Kafka en 1910, con 27 años |
 |
martes, 5 de octubre de 2021
De parte de sor Rosa
La Closerie des Lilas cerrada aún. Callejeamos por el barrio latino: la Sorbona, los adoquines del 68. Las gárgolas de Nôtre Dame. El Sena verde oscuro. Frío. Cerveza y un delicioso conejo a la provenzal. Crepes y cafés en «La Frégate».
De parte de sor Rosa ‒una de las monjas que regentan la residencia de mayores donde Mari es cocinera‒ , traemos el encargo de saludar a la hermana Antonia María Olmedo, de la comunidad de La Milagrosa, en el número 140 de la rue du Bac. Después de atravesar un patio rectangular se accede a la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Presidiendo el altar principal, la Virgen coronada por doce estrellas relucientes, aplastando con su pie la serpiente del mal y saliendo de sus manos rayos plateados, alegoría de las mercedes que otorga a quien se las pide. A su derecha, la visionaria Luisa de Marillac, cofundadora de las Hermanas de la Caridad, cuyo cuerpo incorrupto se conserva en el interior de una estatua yacente. El otro cofundador, Vicente de Paúl, a la izquierda, en mármol blanco, en su brazo derecho un niño dormido que apoya la cabeza sobre el hombro del santo varón. Impresionante la capilla a rebosar de gente de todas las razas, edades y vestimentas orando ante la imagen de la Virgen, y los cientos de placas de mármol en las paredes del patio agradeciendo la gracia recibida. Una auténtica sorpresa este fervor católico en el cogollo de la capital de la República. Mati, que antes de entrar se quejaba de un fuerte dolor en la planta de los pies, ha hecho su oración a la Milagrosa y después de recibir una medalla por su donativo, sale asombrada de la capilla, asegurando que le ha desaparecido el dolor. La hermana Olmedo estaba fuera de París en esos días, pero la sor con la que hablamos aseguró que le transmitiría el saludo y los buenos deseos de la hermana Rosa, compañera de noviciado.
En una papelería de la zona compro un cuaderno hecho en Suecia, con las tapas de cartón forradas de tela azul. Decido dedicarlo a textos sobre París.
A primera hora de la tarde, galopada por el Louvre. Multitud en la cola de acceso, en la de los tiques, en las salas. El gentío, cámara en alto frente a las obras estrella: Gioconda, Victoria de Samotracia, Venus de Milo, La Coronación de Napoleón, La Libertad guiando a su pueblo... Tropel agobiante por los pasillos del palacio. Habrá explicaciones psicológicas y sociológicas de este afán fotografiante de la multitud, que impide contemplar la obra. Ante tal espectáculo ‒no le veo sentido a hacer fotos de lejos a un cuadro, con quince o veinte filas de personas delante, todas con el brazo alzado sobre las cabezas, disparando la cámara, para atormentar luego a sus amistades con cientos de fotos de cientos de cuadros, mal enfocadas, mal iluminadas, mal encuadradas‒, prefiere uno, como suele hacer, esperar a comprarse una postal en la tienda del museo, o ver la obra en la pantalla de su ordenador. En tales situaciones, le sale a uno la intolerancia sin tapujos y prohibiría hacer fotografías en todo el museo bajo pena de torsión de nariz, arrancamiento de cabello y palitrocazo en las onejas, como haría el rey Ubú. ¿Qué pensará la esposa de Francesco del Giocondo ante esa inmensa muchedumbre que acude cada día a su sala para hacer clic y perderse de vista para siempre?
Una cerveza en Le Madrigal mientras cae la nieve sobre los Campos Elíseos. Volvemos al hotel en metro. Cenamos en la habitación: vino tinto, quesos y patés. Luego vamos al espectáculo del Molino Rojo: 500 euros en champán y risas.
viernes, 1 de octubre de 2021
Góngora y el volcán
 |
| Foto: Abián San Gil Hernández. Tomada de elDiario.es |
Las imágenes del Cumbre Vieja en erupción ‒rojo magma saliendo por el cráter a más de mil grados, columnas de gases tóxicos, cenizas, ríos de lava, rugidos del volcán, terremotos‒ me recuerdan aquellos versos de Luis de Góngora, de la Fábula de Polifemo y Galatea, en que nos presenta al terrible y descomunal cíclope y la cueva en que habita. He aquí los versos en que el poeta cordobés describe el entorno paisajístico de Polifemo:
Donde espumoso el mar sicilïano
el pie argenta de plata al Lilibeo
(bóveda o de las fraguas de Vulcano,
o tumba de los huesos de Tifeo),
pálidas señas cenizoso un llano
‒cuando no del sacrílego deseo‒
del duro oficio da. Allí una alta roca
mordaza es a una gruta de su boca.
Desmesurado el decir, casi impenetrable el sentido ‒¿Quién será ese tal Tifeo? ¿Sacrílego deseo? ¿El duro oficio? ¿Qué pinta ahí una mordaza?‒ el estilo culterano de Góngora se muestra aquí en toda su pujanza, irrespirable desde punto de vista sintáctico y con oscuras alusiones mitológicas. Para facilitar la cabal comprensión de estos endecasílabos, y sin ánimo de mejorar ni corregir al autor, deshago aquí el desorden de las palabras (hipérbaton) y reordeno la estrofa con unas mínimas variaciones respecto al original:
Donde el espumoso mar siciliano
argenta de plata el pie al Lilibeo
(que es o la bóveda de las fraguas de Vulcano
o la tumba de los huesos de Tifeo),
un llano cenizoso da pálidas señas
del duro oficio o del sacrílego deseo.
Allí, una alta roca es mordaza
a la gruta de su boca.
Aún así, el sentido completo de los versos permanece en la calígine, tenebroso ‒igual que el interior de la cueva de Polifemo‒, como si una capa de ceniza o una nube de gases impidiera la claridad significativa y el esplendor de la realidad creada por el poeta, por lo que nos parece necesaria una explicación en román paladino, que actúe como filtro oxigenante y purificador. La imagen de los dos primeros versos nos traslada a un lugar de Sicilia bañado por el mar, concretamente a un promontorio llamado Lilibeo, situado en el extremo occidental de la isla. El color blanco de la espuma de las olas aparece doblemente metaforizado con el argenta y el de plata, que hoy confluyen en lo blanco del preciado metal, aunque en la época del autor, “argentar” equivalía a cubrir algo con un metal, teniendo la necesidad de un sintagma que indicara el metal específico ‒argentar de oro, de plata, de cobre…‒, por lo que el poeta no cae en caprichosa redundancia, sino en necesaria especificación. Quede, pues, claro que las espumosas olas del Mediterráneo bañan los pies del monte Lilibeo en Sicilia.
La alusión a esta prominencia rocosa que se adentra en el mar queda complementada por una elusión ‒referirse a algo, hurtando su nombre‒ que remite al Etna, situado justamente en el extremo oriental de la isla: no se dice el nombre del volcán, pero está más que sugerido con la mención de Vulcano y de Tifeo en los dos versos entre paréntesis, los cuales vienen a decir que bajo la mole del volcán hay una enorme cavidad o bóveda, que bien pudiera ser la fragua del dios Vulcano o la tumba de un tal Tifeo.
Vulcano, equivalente del griego Hefesto, era el dios del fuego. Físicamente deforme y cojo, tuvo amores con mujeres hermosas, como la mismísima Afrodita, y era el herrero de los dioses y de los héroes. Cuenta la leyenda que cuando nació y lo vio su padre, Zeus, éste no pudo soportar la imperfección y la fealdad de su vástago, lo arrojó del cielo y después de un día precipitándose desde las alturas vino a caer en el mar, donde dos oceánides lo recogieron, lo cuidaron y terminaron construyéndole una fragua en una profunda gruta de la isla de Sicilia. En realidad, cuando los hombres dicen que el Etna ha entrado en erupción lo que ocurre es que Vulcano ha encendido su fragua y se dispone a fabricar los rayos fulminantes de Zeus, el tridente de Posidón, el carro de Helios o la coraza de Aquiles.
Pero no es esa la única explicación que da la tradición a las devastadoras erupciones del volcán. Otro relato mitológico se remonta a los tiempos en que no había humanos sobre la tierra y dominaban en ella los gigantes. Uno de ellos ‒el ser más grande que jamás ha existido, su cabeza llegaba hasta el cielo, con sus brazos extendidos, una mano tocaba el Oriente, la otra el Occidente, sus ojos lanzaban fuego, los dedos eran cabezas de serpiente y de sus piernas nacían innúmeras víboras, tenía alas y producía horrísonos ruidos‒ promovió la revuelta de los gigantes y acaudilló la osada empresa de tomar el Olimpo y expulsar de él a los dioses. Todos los inmortales huyeron, excepto Zeus, que, después de inmensos sufrimientos ‒el líder rebelde le cortó los tendones de brazos y piernas y los escondió‒, lo persiguió por toda la tierra hasta que consiguió aplastarlo arrojándole una montaña encima. Ate aquí cabos el lector y diga para sí el nombre del gigante rebelde enterrado bajo el Etna, porque ese y no otro monte fue el que le echó encima el todopoderoso Zeus, de modo que las erupciones del volcán no son más que los terribles berridos y venenosos bufidos de rabia, de lava, del monstruoso gigante.
Complejo, como vemos, el asunto de las alusiones y las elusiones, y larga la explicación de estos dos versos parentéticos, pero creemos que se ha purificado el aire y resplandece la luz en la primera mitad de la octava real. Así se las gastaba don Luis de Góngora y Argote con sus lectores, le gustaba sumirlos en las tinieblas y alardear de sus conocimientos del mundo grecolatino.
En ese rincón de Sicilia donde las olas con sus blancas crestas de espuma lamen los pies del monte Lilibeo-Etna, encontramos una llanura cubierta de cenizas, que son prueba de lo dicho: o proceden de la fragua de Vulcano (el duro oficio del herrero), o son los restos (cenizas), de Tifeo, que quiso expulsar del Olimpo a los dioses (sacrílego deseo). Pues bien, en aquel paraje se abre una gruta ‒identificada metafóricamente con una boca: la gruta es una boca‒ a la que sirve de puerta o mordaza una enorme roca. Llegados a este punto, podemos decir que la luz se ha hecho: un monte en la costa siciliana, las leyendas sobre la fragua del dios Vulcano y sobre la tumba de Tifeo, la llanura cubierta de cenizas, la piedra que sirve de puerta a una cueva.
Cenizosa en un principio la estrofa gongorina, con resonancias descomunales, sobrehumanas, con un lenguaje aparatoso, extraordinario, hiperbólico en su complejidad sintáctica y retórica. Sorprende la erupción poética gongorina, conmociona al lector ese cúmulo de materia lírica que se remonta a los más antiguos relatos mitológicos grecolatinos, perturba y asombra esa espectacular distorsión del lenguaje, igual que nos sobrecogen las imágenes del Cumbre Vieja en plena actividad, igual que nos suspende el ánimo esa materia ígnea que brota del interior de la tierra, igual que nos deja atónitos ese lento buey de lava que va transformando el paisaje de la isla.