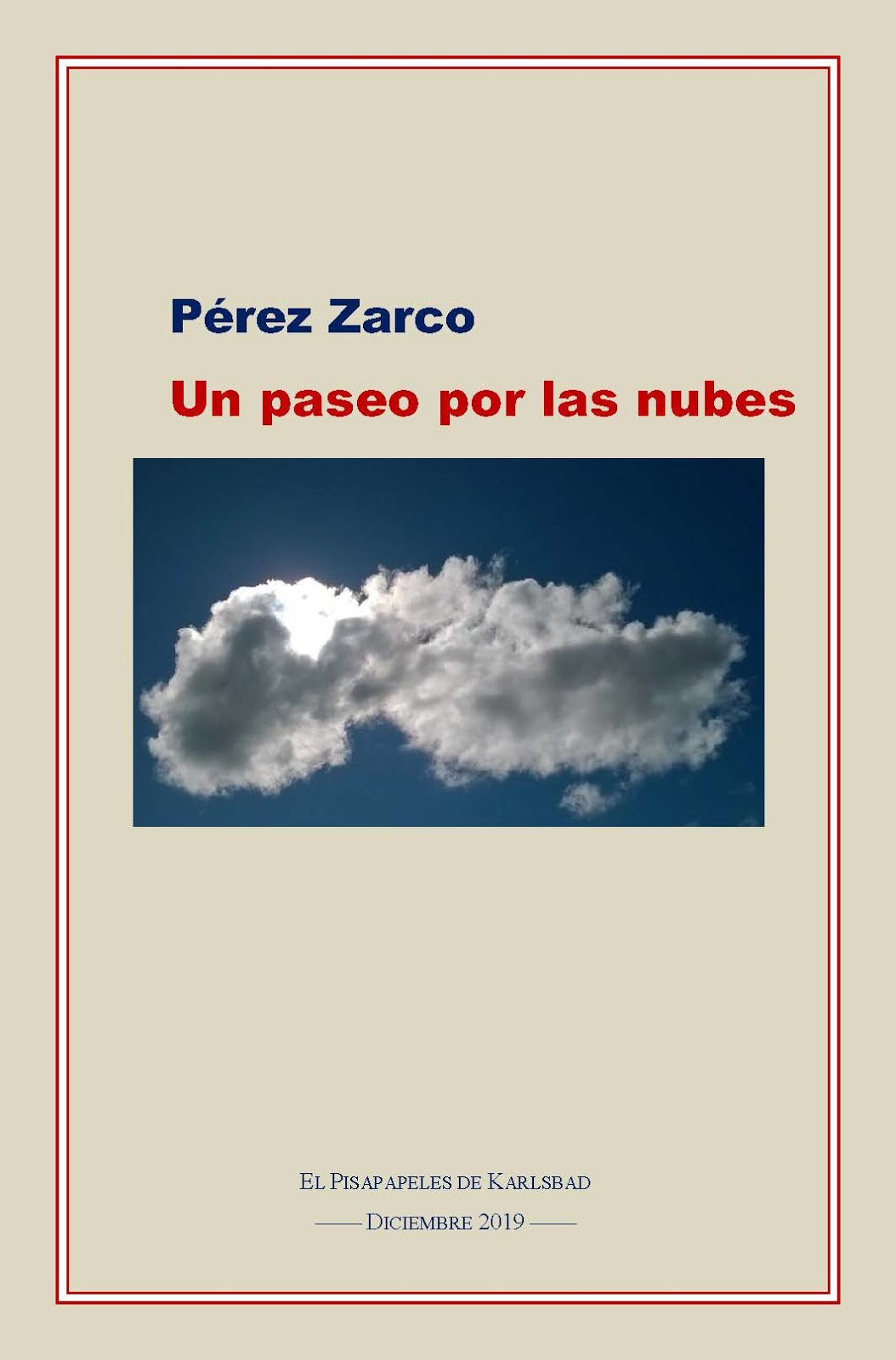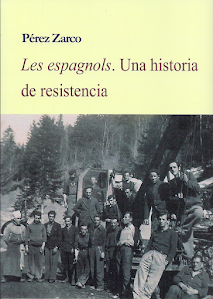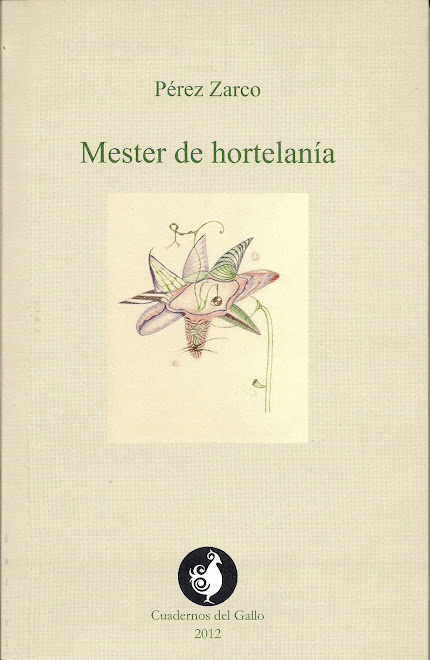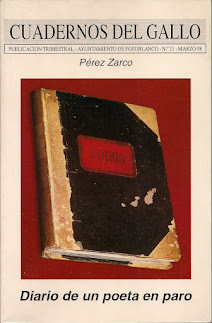|
| Paschal Grousset, Victor Noir y Ulrich Fonvielle. Fotograía: Ernest Appert |
Con los adoquines de sus avenidas y glorietas cubiertos
por las hojas caídas, el otoño le sienta de maravilla al cementerio parisino
Père-Lachaise; si además el día está neblinoso o con llovizna, el efecto
romántico, la sensación de estar en un paisaje becqueriano de ruinas medievales
se multiplica y provoca una vaga tristeza potenciada por tanta representación
de la muerte como tiene uno a su alrededor.
Una de esas representaciones es la estatua yacente de un
hombre joven, con la boca entreabierta, el chaleco desabrochado, el sombrero de
copa junto a la pierna derecha, en el que alguien ha depositado un ramo de
flores; también las hay en cada una de sus manos. La estatua tiene toda el
color verde del bronce oxidado, excepto en las puntas de las botas, la
barbilla, los labios, la nariz y el notorio abultamiento de la entrepierna,
donde brilla el amarillo del bronce nuevo. En el rincón inferior derecho
leemos: “A Victor Noir nacido el 7 de julio de 1848 asesinado el 10 de enero de
1870. Suscripción nacional”. Al otro lado de esta inscripción, la firma del
autor y el año: “Dalou, 1890”. El participio “tué” enseguida acciona el resorte
de nuestra curiosidad: ¿Asesinado? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Quién era este Victor
Noir? ¿Cuál es el motivo de esta figura yacente? ¿Y el brillo de ciertas
partes?
La historia de Victor Noir es la de una doble desgracia,
ejemplo de una de esas jugadas crueles que el destino tiene preparadas para
algunos de nosotros. Los protagonistas son un príncipe de nuevo cuño y un
periodista novel. El primero, Pierre Bonaparte, es sobrino de Napoléon Bonaparte
y primo de Luis Napoléon Bonaparte, presidente de la II República Francesa
reconvertido en emperador de los franceses como Napoleón III durante el Segundo
Imperio. Según las crónicas y grabados de la época, este Pierre Bonaparte era
hombre achaparrado, de cara ancha, perilla larga y abundante, cuello recio y
abultado abdomen, temperamento irascible, dado al exabrupto y a la violencia. En
1831, con 16 años, sale exiliado de Italia junto a su familia, después de pasar
seis meses de prisión en Livorno por unirse a la insurrección de la Romaña
contra los estados pontificios, y se instala en Estados Unidos. Allí conoce al
general colombiano Francisco Santander, y durante unos meses se le une en la
guerra contra Ecuador. De nuevo otra vez en Italia, tras recibir a finales de
1836 una orden de expulsión de los estados papales por sus ideas republicanas,
da muerte al suboficial e hiere a tres soldados de la patrulla que va a
detenerlo, resultando él mismo herido. Encerrado en el castillo de Sant’Angelo,
en Roma, es condenado a muerte, aunque se le conmuta la pena por 15 años de
prisión, siendo finalmente castigado a la pena de destierro permanente gracias
a los oficios de su tía Hortense de Beauharnais, reina consorte de Holanda. En
febrero de 1837 embarca de nuevo hacia Estados Unidos, regresa a Inglaterra y viaja
luego a Corfú, Gibraltar, Lisboa, España y Bruselas, donde se establece a
finales de 1838. Vuelto a Francia tras la revolución de 1848, es elegido
diputado de la Asamblea Constituyente por Córcega, y toma asiento en los
escaños de la extrema izquierda. Al proclamarse la II República es reelegido
nuevamente por Córcega, pero su actividad en la cámara duró un soplo: “se peleó
con el presidente, insultó a todo el mundo, promovió un escándalo, y no volvió
más”. Después de unos años en Córcega, en 1868 reside de nuevo en París, casado
con Justine Ruflin, hija de un comerciante, en el 59 de la calle de Auteuil,
dedicado a la literatura y al periodismo político mediante colaboraciones en la
prensa corsa. Su último artículo en el diario L’Avenir de la Corse ha sido duramente contestado por Paschal
Grousset, corresponsal en París del diario corso La Revanche. Pierre Napoleón se siente injuriado y hace responsable
al diputado Henri Rochefort, director de La
Marsellaise, republicano radical y antibonapartista, a quien le envía una
carta de desafío.
El otro protagonista, el yacente Victor Noir, se llamaba
en realidad Yvan Salmon. Hijo del relojero y molinero Joseph Salmon y de
Joséphine Noir, había nacido en pleno fervor revolucionario, en Attigny, un
pueblo al nordeste de París, en las Ardenas, donde Francia tiene frontera con Bélgica
y Luxemburgo. Aprendiz de relojero en su adolescencia junto a su padre, lo
encontramos en fecha incierta en la capital como aprendiz de florista y a los
20 años como redactor jefe del diario Pilori.
Pasó después por el Journal de Paris,
el Figaro y Le Rappel, de orientación republicana radical, antes de
incorporarse al semanario satírico La
Marseillaise. Es entonces cuando puede vivir dignamente de su trabajo,
tiene planes de boda con una joven de 16 años, empieza a ser conocido en los
medios periodísticos de la capital y frecuenta el café-billar Renaissance,
frente a la fuente Saint-Michel. Es entonces cuando se ven las caras el
príncipe y el periodista.
El guante del desafío lanzado por el furibundo Pierre
Bonaparte es recogido por Paschal Grousset, que el día 10 de enero de 1870
acompaña a sus dos testigos al 59 de la calle Auteuil. Es la una del mediodía.
Mientras Ulrich Fonvielle y Victor Noir entran en el domicilio de Pierre
Bonaparte, Grousset espera en la calle, en el interior del coche que los ha
traído hasta las afueras de París.
El episodio de la muerte y el entierro de Victor Noir
está detallado en las crónicas periodísticas del momento y en las memorias
escritas de algunos personajes cercanos a los acontecimientos. Fonvielle y Noir
son recibidos por el príncipe, a quien entregan una carta en que Grousset
expone las condiciones del duelo. Bonaparte, airado, arruga la carta entre sus
manos y declara que con quien él quiere vérselas es con el diputado Henri
Rochefort, y no con otro. Les pregunta si ellos están de acuerdo con esa basura
vertida por Rochefort sobre él y su familia, Victor Noir responde que sí, que
ambos testigos son solidarios con lo sostenido por sus amigos.
En este punto las versiones se bifurcan irreconciliables.
En la de Bonaparte, es Victor Noir quien le larga un puñetazo en la mejilla
mientras el otro, Fonvielle, trata de sacarse del bolsillo una pistola, a lo
que él responde sacando de su bolsillo un arma y disparando contra Noir. Defensa
propia. Según Fonvielle, Bonaparte da con su mano izquierda una bofetada a Noir
mientras en su derecha aparece una pistola con la que dispara en el pecho al
periodista, que logra salir de la casa y alcanzar la calle. Unos segundos
después aparece corriendo Fonvielle con una pistola en la mano y gritando: “¡Al
asesino! ¡Al asesino!”. Noir cae al suelo, no puede respirar, el conserje del
edificio y otra persona lo trasladan a una farmacia cercana, pero llega
cadáver.
La noticia vuela por París. Se reúne el gabinete de
crisis del gobierno, temiendo lo peor, La
Marseillaise denuncia el asesinato y hace un llamamiento a la población
para que acuda al 27 del pasaje Masséna, en Neuilly, domicilio del finado. El
entierro se anuncia para el día 12 a las diez de la mañana. Durante los días 10
y 11 la capital vive en tensa calma. El corresponsal en París del periódico
satírico madrileño Gil Blas, escribe
en su crónica del 11 de enero: “Al amanecer de hoy las redacciones de La Marseillaise y del Rappel estaban invadidas por la multitud.
Pelotones de municipales iban y venían de un lado a otro. A las once de la
mañana las calles de París presentaban un aspecto raro. Todo el mundo iba más
de prisa que de ordinario; cada transeúnte lleva un periódico en la mano; cada
cual lee y anda al mismo tiempo y se da un encontronazo con el que viene
leyendo y andando en dirección contraria. Los kioskos de periódicos están
rodeados de gente. Se agota la edición del Rappel;
se agota la edición de La Marseillaise.
Los números son leídos por un transeúnte, a quien cien o doscientos escuchan.
¡El asesinato de Víctor Noir! He aquí el asunto del día. El cadáver está en
Neuilly, donde el difunto residía. Todo el mundo va a Neuilly, a pie, en coche,
en ómnibus, en velocípedo. Se oyen palabras subversivas; no se ven soldados por
las calles”.
El 12 de enero, miércoles, amanece lluvioso y con frío.
Por las calles embarradas va acudiendo la gente. Cierran fábricas y comercios.
En los alrededores del domicilio de Noir se concentran más de cien mil
personas. A las dos de la tarde el cortejo ha avanzado apenas unos metros. Se
oyen gritos contra los Bonaparte. Unos buscan el enfrentamiento con las
patrullas a pie y a caballo de militares y policías que recorren los barrios. Otros
insisten: “¡A París! ¡A París!”. Quieren llevar el féretro a París, al
Père-Lachaise, y cortan las bridas de los caballos para llevarlo a hombros. Los
más pacíficos prefieren evitar el choque y enterrar a Noir en Neuilly. La
multitud no se mueve. Allí están los anarquistas de Blanqui, que acaba de
llegar de Bruselas y espera en el Barrio Latino; allí está Rochefort, hablando
con la familia y con la novia de Noir, sin saber qué hacer; allí están los
socialistas, los anticlericales de Jules Ferry, los radicales de Léon Gambetta,
los comunistas con su líder Eugène Varlin, con el diputado Millière y con la
feminista Louise Michel. Llega también un grupo numeroso de carpinteros en
formación de tres en fondo, con sus compases bien aguzados en los bolsillos. Mujeres,
niños y jóvenes curiosos que trepan a las farolas y a los árboles, gente
asomada a las ventanas y a los balcones. Toda una muchedumbre republicana de
izquierdas que quiere ver caer a Napoleón III. El entierro de Victor Noir se ha
convertido en una abierta manifestación contra el régimen y contra la familia
Bonaparte. Esta impresionante demostración de fuerza no acabó directamente con
el Segundo Imperio, pero ayudó sin duda a que meses después, tras la derrota de
Sedan en la guerra franco-prusiana, cayera el emperador y se instaurara la III
República.
Sin proponérselo, Victor Noir, enterrado aquel 12 de
enero de 1870 en el cementerio de Neuilly, fue convertido en bandera, en héroe,
víctima del poder monárquico y de la represión bonapartista, de la lucha contra
el sistema todopoderoso, emblema de la libertad y de la inocencia pisoteada. Un
joven David del pueblo asesinado por un privilegiado Goliat. Un nombre para no
olvidar en los anales republicanos de izquierdas. Un héroe que logra tal
condición sin querer, por casualidad, porque los demás lo utilizan. Un
personaje con cierto parecido a Forrest Gump, sólo que no se trata de una
película y al pobre Victor Noir una bala le partió el corazón. Tal fue su gran
desgracia: morir tan joven, dejar una vida que estaba empezando a orientarse
sentimental y profesionalmente. Que los republicanos radicales inscribieran su
nombre en la lista de caídos por la causa fue, si puede llamarse así, un beneficio
colateral, que no tardaría mucho tiempo en desaparecer.
Cayó, efectivamente, Napoléon III. Cayó el Segundo Imperio.
Y cayó también, en abril de 1881, el príncipe asesino, condenado solamente a
pagar a los padres de la víctima una indemnización de doscientos cincuenta mil
francos. Los restos de Victor Noir fueron trasladados al cementerio del Père-Lachaise
el 25 de mayo de 1891, y la nueva sepultura se adornó con la estatua yacente de
Jules Dalou que ya conocemos. El héroe por fin llegaba a donde quería el pueblo,
al cementerio de París, a ese panteón al aire libre, junto a los grandes de la
nación.
Pero las parcas tienen a veces muy mal hilar y actúan esquinadamente
contra ciertos individuos. Y por ahí le vino la segunda desgracia a nuestro
difunto. La masa popular acabó olvidando al periodista de La Marseillaise asesinado por Pierre Bonaparte, al joven de las
Ardenas que por una serendipia existencial había devenido héroe republicano, convirtiéndolo
finalmente en un fetiche erótico, en un ídolo potenciador de la sexualidad y de
la fecundidad siempre que se froten las puntas de sus botas, se besen sus
labios, su nariz, su barbilla y, sobre todo, se acaricie devotamente la protuberancia
de su entrepierna, de suerte que su imagen yacente es hoy una de las más
visitadas, y manoseadas, del Père-Lachaise. Poco reposo, pues para el pobre
Victor Noir, al que imagino cada mañana quejándose de su injusto destino y
suplicando en la lengua silenciosa de los muertos a todo el que se acerca a su
tumba: ¡Dejen ya de tocarme los huevos!