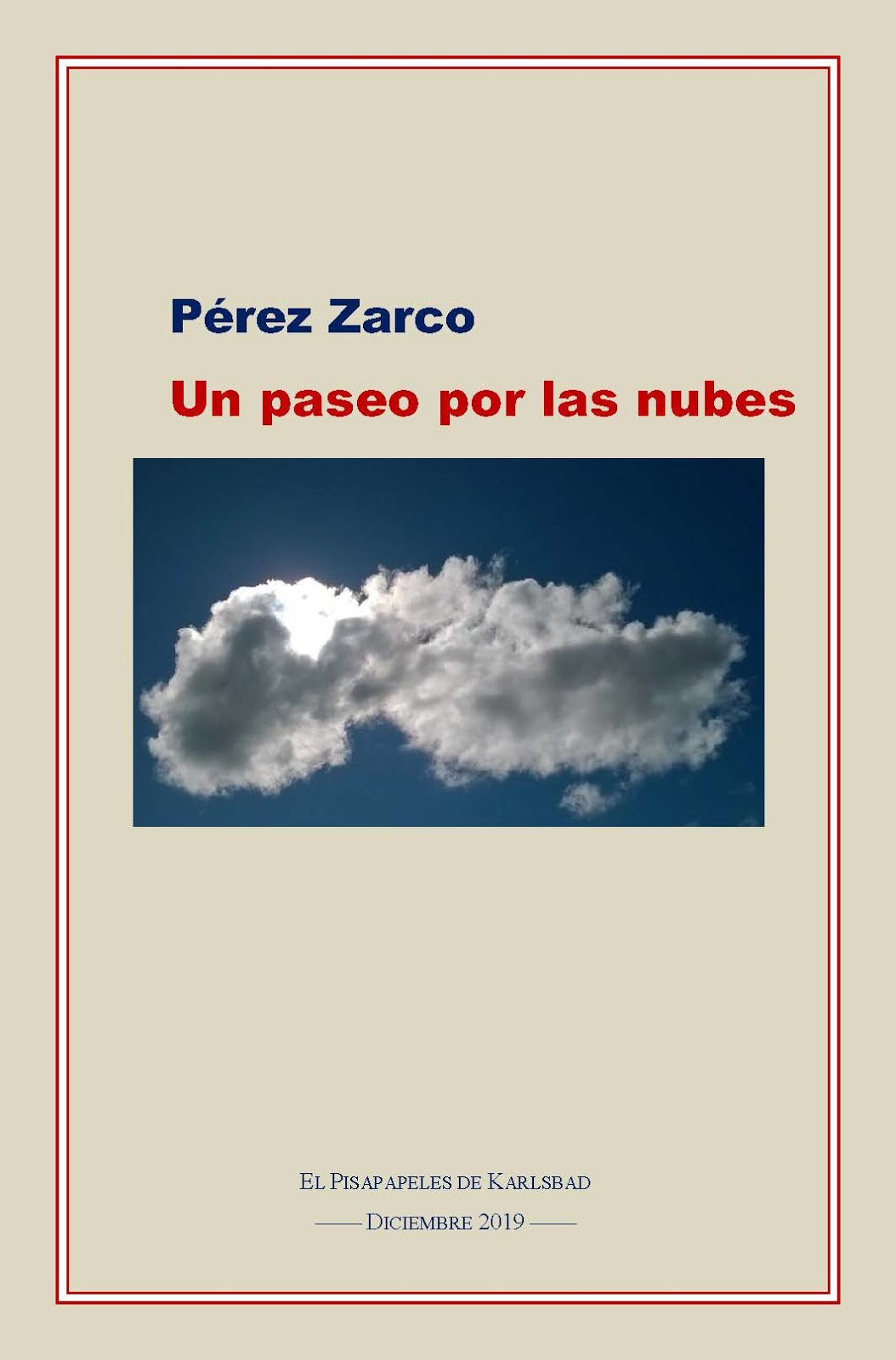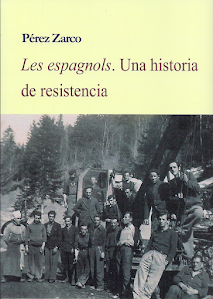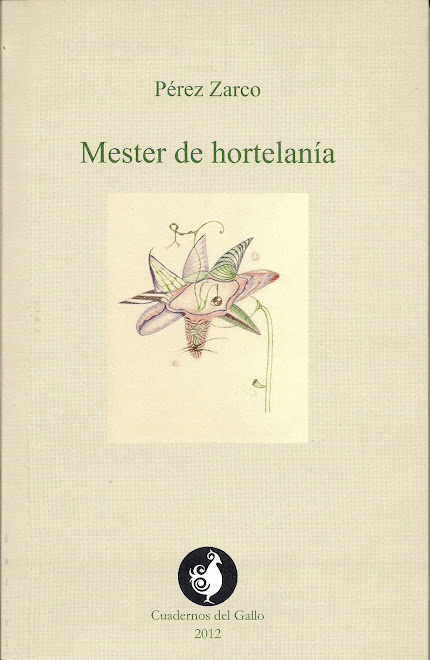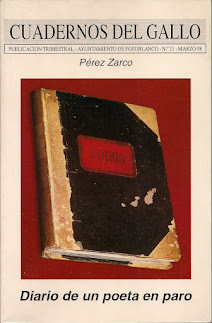Pasé buenos ratos leyendo historias sobre el tabaco en ese libro de Guillermo Cabrera Infante, cubano fumador de puros, cinéfilo, discreto guionista y ocurrente escritor. A quien prefiera historias sobre el Tropicana y la Cuba de los cincuenta le recomiendo sus Tres tristes tigres. Tampoco está mal La Habana para un infante difunto. Siempre me ha divertido este escritor.
Pero su Puro humo no lo acabé: a falta de diez páginas, su anticastrismo acabó tocándome las pelotas: cómo iba a ser verdad que los únicos cubanos buenos eran los del exilio. No desdigo las sonrisas y las risas que me arrancó el libro, la admiración ante el maestro que escribe bien y entretenido, pero aquellas diez páginas quedaron sin leer. Fue la penitencia que le impuse por afirmar que en Cuba no quedaba ninguna buena persona. Te pasaste, Flánagan.
Esta noche he ojeado alguna de las 482 páginas anteriores para contrastar unos datos que yo tenía averiguados por mi parte. Usamos la misma fuente, la Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, escrita por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del nuevo mundo.
A la consulta de esta noche me ha llevado, así son los volátiles caminos del humo, la película que daban en la televisión, con Al Pacino y Russel Crowe. El primero, un periodista reportero que cree en la libertad de prensa hasta que le tocan a la familia; el segundo, un químico que trabajaba para una gran tabacalera que sabía del poder adictivo de la nicotina y aditivo del amoníaco, demoníaco. La película de Michael Mann, The insider, trata sobre la indemnización de nosecuantísimos millones de dólares que las grandes tabaqueras USA pagaron para eludir una condena aún más gravosa por daños y perjuicios, por ocultar que la nicotina causa adicción y que a los cigarrillos se le añaden agredientes para la salud.
La clásica cortina de humo para seguir vendiendo más de lo mismo.
Pero su Puro humo no lo acabé: a falta de diez páginas, su anticastrismo acabó tocándome las pelotas: cómo iba a ser verdad que los únicos cubanos buenos eran los del exilio. No desdigo las sonrisas y las risas que me arrancó el libro, la admiración ante el maestro que escribe bien y entretenido, pero aquellas diez páginas quedaron sin leer. Fue la penitencia que le impuse por afirmar que en Cuba no quedaba ninguna buena persona. Te pasaste, Flánagan.
Esta noche he ojeado alguna de las 482 páginas anteriores para contrastar unos datos que yo tenía averiguados por mi parte. Usamos la misma fuente, la Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, escrita por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del nuevo mundo.
A la consulta de esta noche me ha llevado, así son los volátiles caminos del humo, la película que daban en la televisión, con Al Pacino y Russel Crowe. El primero, un periodista reportero que cree en la libertad de prensa hasta que le tocan a la familia; el segundo, un químico que trabajaba para una gran tabacalera que sabía del poder adictivo de la nicotina y aditivo del amoníaco, demoníaco. La película de Michael Mann, The insider, trata sobre la indemnización de nosecuantísimos millones de dólares que las grandes tabaqueras USA pagaron para eludir una condena aún más gravosa por daños y perjuicios, por ocultar que la nicotina causa adicción y que a los cigarrillos se le añaden agredientes para la salud.
La clásica cortina de humo para seguir vendiendo más de lo mismo.