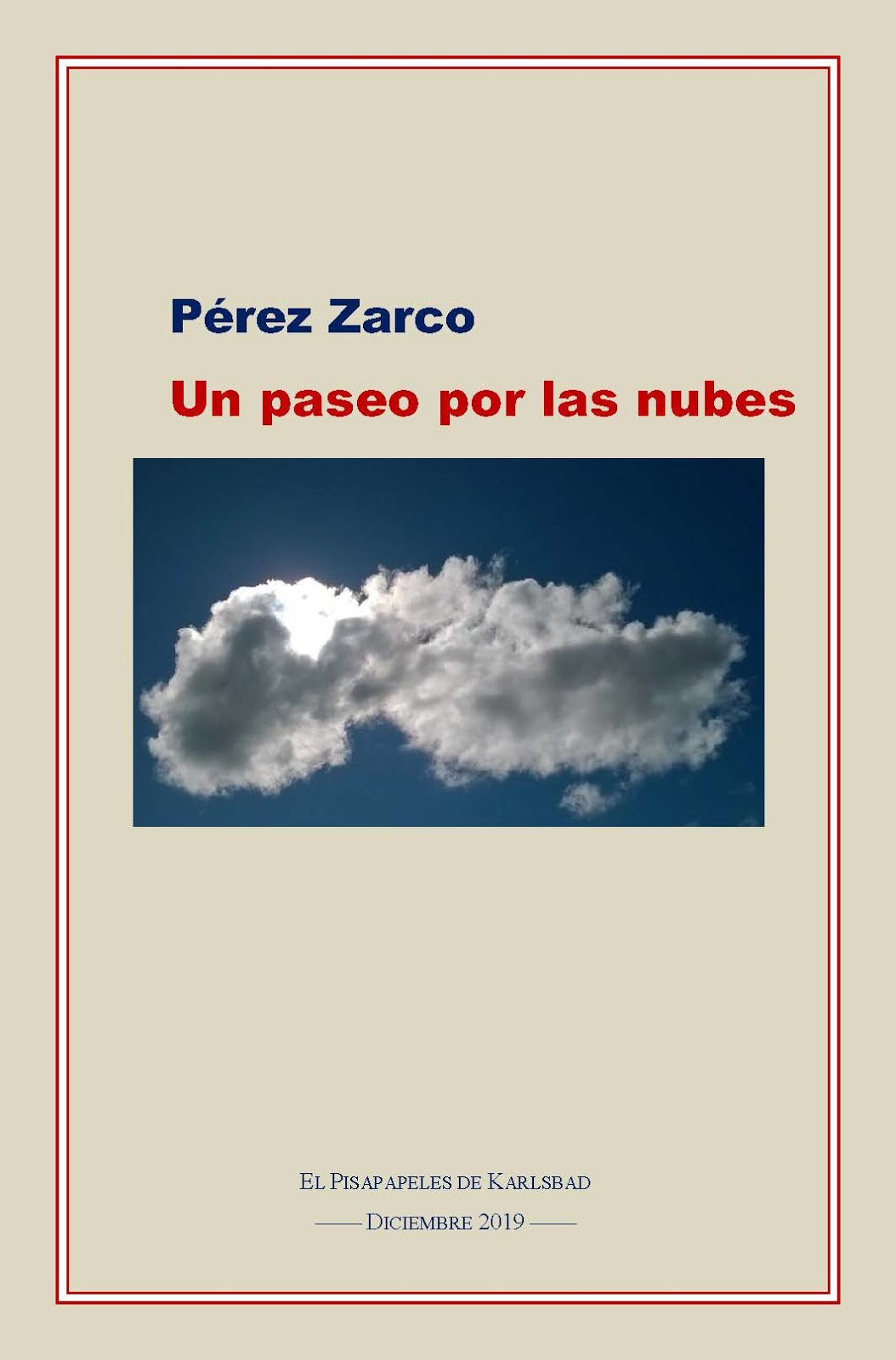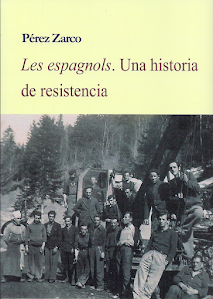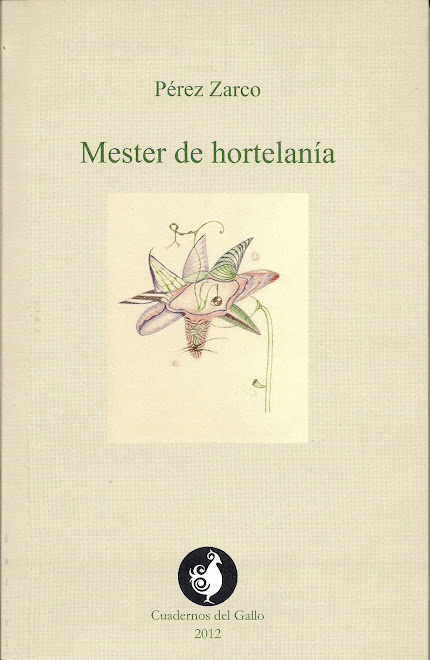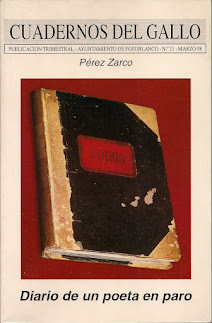Aquella era una de las últimas aventuras del verano, los días antes de comenzar las clases, cuando ya habíamos agotado los baños en el río, los partidos de carabineros, los saltos a piola y Sevilla eléctrica ‒otro día hablaré de este juego‒, el frontón, las carreras en bici por la avenida Colecor, el voleibol a la sombra de los eucaliptos, junto a La Calahorra, y la segunda sesión en el Campo Deportes. Siempre había uno que lo proponía.
Vamos a por almesas.
Y organizábamos enseguida la excursión, que exigía una mañana entera o toda una tarde, desde bien temprano. Antes de la batida, cada uno tenía que averiguarse una bolsa o taleguilla para almacenar la recolecta, y un canuto de caña, con una buena distancia ‒más de una cuarta‒ entre nudos, y poco más de un centímetro de diámetro. No era difícil encontrar un cañaveral en la orilla del río, donde ahora está el Jardín Botánico, o en algunas de las huertas por las que pasábamos, dejando atrás el viaducto, el Silo, y las casas de la Electromecánicas.
El almeso estaba junto al edificio de entrada a las ruinas de Medina Asara. Majestuoso, viejo ya, enorme, alto y copudo, de amplia sombra, al que trepábamos los más ágiles, apoyando los pies en las manos entrelazadas del compañero, y luego en los hombros, hasta alcanzar las primeras ramas. Las almesas eran unos frutos del tamaño de los guisantes, de color morado casi negro, que en el suelo los más inexpertos podían confundir con las cagarrutas de las cabras. La piel era frágil, quebradiza, y la escasa pulpa, de color amarillo oscuro, era dulzona, parecida al dátil. Pero no las buscábamos como galguería, que lo era, y que sólo comíamos una vez al año. Nos interesaba por el güito, por el hueso, que dejábamos limpio con los dientes, sin sacarlo de la boca, como los huesos de las aceitunas, y luego con la lengua lo colocábamos en el canuto por el que a modo de cerbatana soplábamos con fuerza y nos disparábamos unos a otros. Por unos días, los muchachos del barrio andábamos en la guerra de las almesas, hasta que llegaba el primer día de clase.
***
La ninfa Lotis, una de las muchas hijas de Poseidón, era perseguida de continuo por el libidinoso Príapo. Tras una noche de fiesta en la morada de Dionisos, mientras la bella muchacha dormía junto a las bacantes consagradas al dios, el lascivo Príapo maniobraba ya para poseerla, cuando el asno de Sileno ‒no es que este Sileno fuese un animal de herradura o burro, sino que acostumbraba usar uno de ellos, que lo llevaba de acá para allá cuando estaba ebrio‒ rebuznó a pleno pulmón y despertó a todo el mundo, que pudo ver el alevoso intento del lúbrico Priapo con su erecto miembro a punto de echar por tierra la doncellez de la ninfa. Despavorida, Lotis huyó y pidió a los dioses benévolos que la transformaran en planta, súplica que los inmortales concedieron metamorfoseándola en un árbol al que llamaron loto, en honor de Lotis.
***
Del fruto de ese árbol se alimentaban aquellos hombres que Odiseo y sus compañeros descubrieron en la rapsodia 9 de la Odisea, los comedores de loto: “cuantos probaban este fruto ‒rememora el protagonista‒ , dulce como la miel, ya no querían llevar noticias, ni regresar, antes deseaban permanecer con los lotófagos comiendo loto, sin acordarse de volver a la patria”.
***
Es muy posible, dicen las enciclopedias y las guías de plantas mágicas, que aquel loto en que se transformó la hija de Poseidón, de fruto dulce como la miel, que provocaba el olvido de la familia y de la patria, fuera aquel almez ‒celtis australis‒, cuyos frutos recogíamos los muchachos ‒doce, trece años‒ del Campo de la Verdad en los últimos días de verano junto a las ruinas de Medina Azahara para nuestras inocentes batallas de almezas.
Pero tengo mis dudas. Si durante unos días éramos lotófagos, quién y cómo nos devolvió a la realidad, al barrio, a nuestra casa, a los padres, a los hermanos, al instituto… ¿O estoy todavía allí, en el gran loto de Medina Azahara, escupiendo los huesos de las almezas, atrapado en un pasado inamovible, perdido ya para siempre en el olvido?