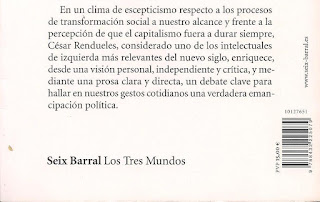sábado, 4 de febrero de 2017
viernes, 3 de febrero de 2017
6 aforismos 6
Sencillez y
hondura: por ahí anda la poesía.
*
Los versos han de reposar en
la oscuridad del cajón durante una temporada. Al cabo de esa estancia sabremos
si tienen el cuerpo y aroma deseados, o si por el contrario hay que escupirlos
como un vinazo agriado.
*
La literatura no existe sin
lector. Hasta que no se abre el libro no comienza la literatura.
*
Si el lector no hace suyo el
texto, falla la literatura. En otras palabras: si lo escrito no se hace vida en
el lector, mal asunto.
*
Saber el momento de aligerar
la historia y el de entretenerse en detalles. Evitar el exceso por lo más y por
lo menos. Si lo primero, porque la sobreabundancia empacha o produce indigestión.
Si lo segundo, porque un celo excesivo en el silencio, un callar más de lo
debido, no convienen al buen escritor.
*
Asumir riesgos en cada página, sino, ¿para qué se escribe?
*
jueves, 26 de enero de 2017
Las multitudes
No a
todo el mundo le es dado tomar un baño de multitudes: gozar de la multitud es
un arte; y el único que puede, a expensas del género humano, darse un atracón de vitalidad es aquel a quien
un hada insufló ya en la cuna el gusto por el disfraz y por la máscara, el odio
por el domicilio y la pasión por el viaje.
Multitud, soledad: términos iguales y
reversibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe llenar su soledad, no
sabe estar solo entre una multitud atareada.
El poeta goza de este incomparable
privilegio de ser, a su manera, él mismo y los demás. Como esas almas errantes
que buscan un cuerpo, el poeta entra cuando quiere en cualquier persona. Sólo
para él está todo vacante; y si algunos lugares parecen cerrados, es que a sus
ojos no les merece la pena visitarlos.
El paseante solitario y pensativo
alcanza una singular embriaguez con esta universal comunión. Quien casa
fácilmente con la multitud conoce placeres febriles de los que serán eternamente
privados el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, escondido como un
molusco. Adopta como suyas todas las profesiones, todas las alegrías y todas
las miserias que las circunstancias le presentan.
Eso que los hombres llaman amor es muy
pequeño, restringido y débil, comparado con esta inefable orgía, con esta santa
prostitución del alma que se entrega toda entera, poesía y caridad, a lo
imprevisto que surge, a lo desconocido que pasa.
Es bueno enseñar de vez en cuando a los
dichosos de este mundo, aunque solo sea para humillar un instante su estúpido
orgullo, que hay dichas superiores a la suya, más amplias y refinadas. Los
fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los curas misioneros exilados
al otro extremo del mundo, saben, sin duda, de esta misteriosa embriaguez; y en
el seno de la vasta familia que su ingenio les ha proporcionado, seguro que se
ríen de aquellos que los compadecen por su fortuna, tan inestable, y por su
vida, tan casta.
NOTAS
1) El texto de Baudelaire está inspirado en el cuento de E. A. Poe, El hombre de la multitud, que transcurre en las calles de Londres. Las dos ilustraciones pertenecen a la serie "London: A Pilgrimage", de Gustave Doré, editada en 1872.
2) Además de en La presse, el texto de Baudelaire apareció en la entrega nº 18 de la Revue Fantaisiste (1-noviembre-1861), dirigida por el escritor parnasiano Catulle Mendès.
miércoles, 18 de enero de 2017
118 años, 7 meses y 2 días más tarde
Una de las
cosas que echo de menos al no vivir en Córdoba es visitar librerías de viejo. Si
no recuerdo mal, hubo durante poco tiempo, quizá meses, una en la calle
Gutiérrez de los Ríos, entre la Plaza Almagra y El Realejo. Fui allí dos o tres
veces nada más. En realidad no era una librería sino un par de habitaciones sin
estantería alguna, con las ventanas cerradas, iluminadas solamente por el haz
de escasa luz que entraba por la puerta de la calle. El material, revistas y
periódicos sobre todo de los años 60, se amontonaba y desparramaba por el
suelo, siendo imposible no pisar el género ni salir con las manos y la ropa limpias
de polvo y telarañas. El regente, gitano, de unos cuarenta años, grandote de
cuerpo y con voz recia, me contó no sé qué problemas de alquiler con el dueño
del edificio. Quería deshacerse de aquellos papelotes cuanto antes. La primera
vez que entré en aquella calígine miré muy por encima, temeroso de que en
cualquier momento saltara algún roedor, pues por todos los rincones aparecían
sus características deyecciones y más de una de aquellas polvorientas revistas estaba
contumazmente ratonada.
En mi última
visita saqué de allí en una bolsa de plástico un Almanaque hispano-americano para 1916, con numerosas ilustraciones,
tres o cuatro ejemplares del diario Córdoba
de los años cuarenta, donde aparecían poemas y prosas líricas del «Grupo
Cántico», y una veintena de ejemplares del semanario Blanco y Negro, el más antiguo de junio de 1895, del 26 de mayo de
1935 el más reciente.
Guardo los números
de Blanco y Negro en un cajón, y de
vez en cuando saco alguno para entretener el rato. El ejemplar de hoy reproduce
en su portada un óleo sobre cartón del ilustrador madrileño Luis Palao. Se ve
el cañón destrozado de un barco de guerra, que muestra también otros daños de
proyectiles y metralla en su armazón de hierro. En segundo y tercer plano, un
infante de marina que parece huir de la explosión y corre con el fusil a la
espalda, dos sombras en el puente junto un
oficial que extiende el brazo derecho, no sabemos si ordenando a los hombres
que si dirijan allí, o señalando el lugar donde el enemigo ha vuelto a hacer
blanco, en último término el grumete, enviando mensajes con banderas.
El título de
la composición, «Avería grave», verbaliza cabalmente la situación que se vive
en el buque, pero si miramos la fecha, 16 de julio de 1898, ese par de palabras
es también una metáfora, certera, que explica la coyuntura histórica del país.
Ese mismo día, en Santiago de Cuba, el almirante Pascual Cervera firma la
rendición de la flota española ante el almirante estadounidense William T.
Sampson y los representantes de los mambises. En apenas 4 meses de 1898, del 21
de abril al 13 de agosto, España ha perdido la guerra contra Estados Unidos y
se ve obligada a firmar el Tratado de París, por el que cede la independencia a
Cuba, que será ocupada inmediatamente por Estados Unidos, a quien vende por 20
millones de dólares las islas de Puerto Rico, Guam y el archipiélago de Filipinas.
Salvo los
anuncios —Jabón Medicinal de Brea (para
lavarse la cara, el cabello, para afeitarse y curar enfermedades cutáneas).
Codorniu Champagne: Y rompe y desbarata cuanto al encuentro su ímpetu arrebata,
Chinchilla, 5. Doctor Garrido: consulta médica y farmacia para los despiertos. Luna,
6—, un par de chistes y una fúnebre composición lírica de Sinesio Delgado,
fundador de lo que hoy es la SGAE, todos los textos e ilustraciones de ese
número tratan sobre el famoso Desastre
del 98: oraciones en la festividad de la Virgen del Carmen por los
marineros muertos en Cavite y Las Antillas, elogio de los héroes anónimos que
dan su vida por la nación, noticias de la guerra en Filipinas (el heroísmo del
teniente Valentín Valera, la rebelión de los tagalos), fotografías del
desembarco yanqui en Cuba, el temor a que la flota estadounidense amenace la
costa española o los territorios en África, la presencia de la guerra en España
a lo largo de todo el siglo XIX.
Aparece
también un texto de doña Emilia Pardo Bazán, «El torreón de la esperanza», que parte
del cuento de Barba Azul y establece un símil entre la pobre Isaura, finalmente
salvada por sus hermanos, y los sufridos españoles, que estaban “descontentos de cuanto existe, y
andaban conformes en atribuir los males y decaimiento de España a los
individuos que figuran a la cabeza de la nación […] Urgía refrescar, variar el
personal; era llegado el instante de cambiar de baraja, estrenando una nueva,
tersa, reluciente, no sobada ni fatigada del uso”. Animados por el deseo de
cambio, los españoles trepan al torreón de la esperanza y aguardan expectantes que aparezcan en la lejanía los
triunfadores del porvenir: “Y otro clamor especial, de ironía y desencanto,
siguió al primero. Los de la hueste esperada, los de la hueste desconocida … no
eran sino aquellos mismos, aquellos
que desde hacía años lidiaban, resistiendo los embates de la censura y las
exigencias del descontento y del cansancio … Los mismos caudillos, los mismos
estadistas, los mismos artistas y literatos célebres”.
Sin
comentarios.
viernes, 13 de enero de 2017
La mujer salvaje y la señoritinga
Verdaderamente,
querida mía, me fatigas sin medida y sin piedad; se diría, al oírte suspirar,
que sufres más que una espigadora sexagenaria o que las viejas mendigas que
recogen trozos de pan a la entrada de las tabernas.
Si al menos
tus suspiros expresaran remordimiento, te honrarían; pero solo traducen la
saciedad del bienestar y el agobio del reposo. Y además, no dejas de decir
cosas inútiles: “¡Ámame, te necesito tanto! ¡Consuélame por acá, acaríciame por
allá!”. Mira, voy a intentar curarte, quizá encontremos entre los dos la manera
de hacerlo, en medio de una fiesta, y sin que nos cueste mucho.
Observa, te lo
ruego, esta sólida jaula de hierro tras la que se agita, gritando como un condenado
al infierno, sacudiendo los barrotes como un orangután enfurecido por el encierro,
imitando a la perfección los saltos circulares del tigre, los bamboleos
estúpidos del oso blanco, ese monstruo peludo cuya forma se parece muy
vagamente a la tuya[1].
Ese monstruo
es uno de esos animales a los que generalmente se les dice “¡mi ángel!”, es
decir, una mujer. El otro monstruo, que habla a grito pelado, con un bastón en
la mano, es un marido. Ha encadenado a su esposa como a una bestia, y la exhibe
por los arrabales en los días de fiesta, con permiso de las autoridades, por
supuesto.
¡Presta
atención! ¡Mira con qué voracidad (sin disimular, quizá), despedaza conejos
vivos y aves chillonas que le arroja su domador! ¡Basta!, le dice, no hace
falta comérselo todo en un día, y con esta santa palabra le arranca cruelmente
la presa, cuyas tripas vacías quedan un instante enganchadas en los dientes de
la bestia feroz, digo, de la mujer.
¡Toma!, un
buen bastonazo para calmarla, pues ella mira la carne con sus terribles ojos de
codicia. ¡Oh, Dios!, el bastón no es de atrezo ¿no lo oís hundirse en la carne
a pesar del pelo postizo? También los ojos le salen ahora de la cabeza, grita con
mucha naturalidad. En su rabia, toda
ella resplandece, como hierro al rojo vivo.
Tales son las
costumbres conyugales de estos dos descendientes de Eva y Adán, de estas dos obras
de tus manos, oh Dios. Esta mujer es indudablemente desgraciada, aunque a pesar
de todo, quizá, no le sean del todo desconocidas las alegrías titilantes de la
gloria. Hay desgracias más irremediables, y sin compensación alguna. Pero en el
mundo al que ha sido arrojada, nunca ha podido creer que una la mujer merezca
otro destino.
Ahora, entre
nosotros, preciosa, al ver los infiernos de que está poblado el mundo, ¿qué
quieres que piense de tu bonito infierno, tú, que solo reposas en telas tan
suaves como tu piel, y que sólo comes carne cocinada que un hábil criado trocea
para ti?
¿Y qué pueden
significar para mí todos esos suspiritos que hinchan tu pecho perfumado,
robusta presumida? ¿Y todas estas afectaciones aprendidas en los libros, y esta
infatigable melancolía, hecha para inspirar al espectador cualquier sentimiento
menos piedad? En verdad, a veces me dan ganas de enseñarte qué es la verdadera
desgracia.
Al verte así,
mi bella delicada, los pies en el fango y los ojos vueltos vaporosamente al
cielo, como para pedirle un rey, se diría que ciertamente eres una ranita que
invoca al ideal. Si temes al tronco[2] (eso que
yo soy ahora, como bien sabes), detén la cigüeña ¡que te triturará, te tragará y te matará a placer!
Por muy poeta
que yo sea, no soy tan cándido como podrías pensar, y si me cansas a menudo con tus
preciosos lloriqueos, te trataré como
a una mujer salvaje, o te arrojaré
por la ventana como una botella vacía[3].
[1] La mujer salvaje es un personaje que
se podía ver con frecuencia en los espectáculos de feria. En un artículo de Amédée
Pommier, titulado «Charlatanes, juglares y fenómenos vivientes», aparecido en París, ou le Livre des dents et un, podemos leer: “¡Hay que verlo, señoras y señores!
¡Un fenómeno único, admirable, indudable, incomparable! Una mujer salvaje que
come carne cruda, como usted y yo la comemos cocinada!”. Bajo la firma de C. de
Chatouvillle, pseudónimo de Nerval, en diciembre de 1948 leemos en Le Musée des familles la actuación de
unos cómicos ambulantes en un pueblo del Orne: “Había allí una mujer salvaje
que comía aves crudas, la carne y las plumas, que nos divirtió singularmente”.
[3] Este poema iba a ser escrito primero
en verso, pero Baudelaire renunció a la forma versificada por el tono
sarcástico de la composición.
martes, 6 de diciembre de 2016
A la caza
La tarde está desapacible, pero
salgo a pasear por las afueras. Tras la calígine plomiza apenas se distingue el
perfil de la Sierra del Mochuelo. El aire frío zumba en las orejas y las deja
entumecidas. De vez en cuando, a ráfagas, unos débiles balidos, unos ladridos.
En los cables del tendido eléctrico posan unas cuantas docenas de tordos, ensimismados,
acurrucados uno junto a otro como para resguardarse del frío, tan quietos que
parecen pintados.
*
Sobre el cauce del arroyo
aparecen y desaparecen raudas las sombras de unas golondrinas en silencioso
vuelo. Bajo la iniesta se afana un herrerillo. Parece seguro detrás de su
antifaz negro. Luego se adentra en una encina. Al instante, me ofrece su pecho
amarillento y su canto.
Me he acordado de aquellos
bucaritos de barro a los que se les echaba agua y soplábamos por el pitorro
para que saliera el gorjeo. Y me he considerado un hombre privilegiado, único
oyente de la humilde sonata que el herrerillo interpretó durante unos minutos.
He vuelto a casa reconfortado, con
el zurrón del alma henchido.
jueves, 1 de diciembre de 2016
Shakespeare en las nubes
Unos
pesados nubarrones se han detenido sobre el pueblo a primera hora de la tarde.
Son grises y densos como el humo de las candelas al prenderse con leña húmeda.
Han derramado su carga de grisura sobre las calles y todo se ve a través de un
velo de ceniza que amortigua incluso el ruido de los coches. Al rato, un sol
débil ha ido abriéndose paso y arrojando destellos desde poniente mientras las
golondrinas y los vencejos trazan sus garabatos.
—En tus libros hay muchos atardeceres. ¿Es que tú nunca
ves amanecer? —me pregunta con seriedad un colega escritor mientras tomamos
café.
—No, veo muy pocos.
Los atardeceres del otoño y de la primavera son bellísimos espectáculos
fugaces e irrepetibles, siempre distintos en su mismidad. La belleza de los
atardeceres es como la de la música, cuyo goce desaparece cuando vuelve el
silencio y lo más que nos queda es el recuerdo deshilachado de unas emociones.
El atardecer es música de la Naturaleza, una sinfonía solemne, profunda y
conmovedora, un juego barroco de armoniosos arpegios y violentos contrapuntos
que llevan dentro la luz y la sombra, el día y la noche, la rutilante realidad
de la mañana junto a las sombras insomnes de la diosa nictálope, como diría un
buen modernista. Esta parrafada, claro está, me la callé por no resultar
cargante.
*
Portada
del First Folio, 1623. Retrato de
Shakespeare por Martin Droeshout.
*
Tamborilea
con fuerza la lluvia mientras leo unos sonetos de Shakespeare. Cuando cenábamos
oí en las noticias de televisión que “el más grande escritor de todos los
tiempos” —lo presentaron así, como si hablaran de un saltador de pértiga o de
un as del balompié— era un politoxicómano que se ponía hasta las cejas de
marihuana y otras sustancias alucinógenas. Las brillantes descripciones y las
acertadas metáforas de sus libros eran el resultado de los subidones que le
proporcionaban las drogas. La causa de su abundante producción literaria era
bien fácil de explicar: el consumo continuado de cannabis. O sea, que
Shakespeare era un fumeta de tomo y lomo.
La locutora explicó que todo esto lo habían
descubierto dos científicos después de analizar unas supuestas pipas shakespearianas
mediante un sofisticado método de detección de sustancias prohibidas. Estos
mismos científicos aseguran que el soneto 76 es la prueba indiscutible de que
Shakespeare le daba al canuto cantidad y de que conocía con creces las
alucinaciones de los paraísos artificiales.
A la vista de tal descubrimiento, Thomas De Quincey,
Baudelaire y la santa compaña parnasiana,
simbolista y maldita, no eran más que unos aprendices. Adelantado a todos
ellos, decadentistas trasnochados, ahí está el drogota de Stratford-upon-Avon.
En fin, tal como presentaron la noticia, bastó que Shakespeare se metiera en su
cuerpo gentil unas pipas de hachís para que agarrara la pluma y le endilgara a
la posteridad El rey Lear.
No está mal el asunto —se dirán los viciosos de turno.
Voy a meterme un poco de farlopa a ver si en un par de ratos dejo listo un
novelón sobre la Guerra del Golfo que va a dejar a Tolstoi a la altura de un
principiante.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)