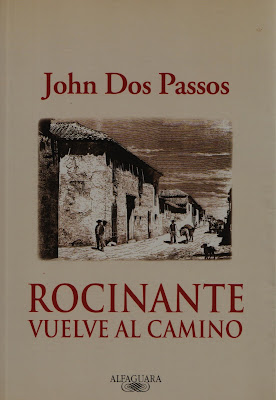En honor de todas aquellas personas que pasaron por el campo de concentración nazi de Gross-Rosen (Polonia), en especial para el deportado torrecampeño Rufo López Romero y todos sus descendientes. Honor y Gloria.
Era una mañana soleada del pasado mes de agosto, después de una noche lluviosa, cuando partimos hacia el campo de concentración nazi de Gross-Rosen en Polonia. Llevábamos mucha ilusión por verlo y por la expectación ante lo que iba a ocurrir, ya que además de querer visitarlo, íbamos como delegación de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba, a la que pertenecemos Juan Carlos y una servidora. Al paso por el pueblo el nerviosismo crece, más si cabe, cuando ves una vez más los campos de maíz, característicos de los alrededores de los campos concentracionarios. Todavía no me explico el porqué de estos campos cuando a los internos nunca los alimentaron con este producto.
Llegamos más o menos a la hora acordada y nos dirigimos al punto de información donde se encuentra nuestra anfitriona, Silvia, una mujer super agradable que se desvive por ayudarnos ante nuestro inglés hispánico. Nos dice que habla un poco de español y que sabe quiénes somos pues nos esperaban. Allí les decimos que queremos hacerle entrega de tres libros editados por nuestra asociación, y un cartel pedagógico muy especial, dirigido a nuestro querido Rufo López Romero y a sus familiares, y de paso honrar a otros republicanos cordobeses y españoles que pasaron por allí. Rufo era natural de Torrecampo, Córdoba, republicano que tuvo que huir como tantos miles hacia Francia una vez perdida la Guerra Civil Española, donde lo esperaron numerosos campos de concentración y de internamiento como Argelès Sur Mer o Septfond. Rufo era un deportado Nachte und Nebel, Noche y Niebla, o sea, un condenado a desaparecer por el régimen nazi por pasar a la resistencia armas y munición.
En la estrategia para hacerlos desaparecer, llega a Polonia, al campo de Gross-Rosen, un 10 de mayo de 1944, donde permanece nueve meses hasta que lo deportaron al campo de Mittelbau Dora. Finalmente, las tropas norteamericanas lo liberaron en 1945. Sobrevivió gracias a su oficio de herrero pero solo pesaba 40 kilos. No queremos pensar lo que pasaría por su mente. Tras la liberación, consigue reunirse con su esposa en Perpiñán y vive con sus hijos Tomás, Juana Josefa y Carmen en Francia el resto de su vida.
Gross-Rosen se estableció en el verano de 1940 como un satélite del campo de Sachsenhausen, convirtiéndose en un campo independiente el 1 de mayo de 1941. Al principio, el trabajo se hacía en la gran cantera del campo, propiedad de la empresa de las SS Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH. Cuando el complejo creció, muchos presos trabajaron en la construcción de las instalaciones del campo.
Gross-Rosen era conocido por el tratamiento brutal de los presos NN ( Nacht und Nebel), especialmente en la cantera. El trato inhumano de los presos políticos y de los judíos no se debía sólo a los SS y a los presos delincuentes, sino en una medida menor también a alemanes civiles que trabajaban en la cantera. En 1942, el tiempo medio de supervivencia para los prisioneros políticos era menos de dos meses. Debido a un cambio en las políticas, en agosto de 1942 los prisioneros estuvieron más tiempo porque se les necesitaba como trabajadores esclavos en la industria alemana. Por eso, los prisioneros que no podían trabajar y que no morían en cuestión de días eran enviados a Dachau en lo que se llamaban transportes de inválidos.
En el momento de mayor actividad en 1944, el complejo de Gross-Rosen llegó a tener hasta
sesenta subcampos, situados en el este de Alemania y en la Polonia ocupada. En su fase final la población de los campos de Gross-Rosen representó el 11% en el conjunto de los campos nazis en aquel tiempo. Un total de 125.000 personas de varias nacionalidades pasó por el complejo a lo largo de su existencia y de ellos cerca de 40.000 murieron allí o en transportes de evacuación. El campo fue liberado el 14 de febrero de 1945 por el Ejército Rojo.
Un total de más de 500 guardianas femeninas del campo fueron entrenadas en el complejo de Gross-Rosen. Las mujeres SS tuvieron a su cargo los campos de mujeres de Brünnlitz (situado en Checoslovaquia, en la ciudad de Brünnlitz, el lugar donde los judíos salvados por Oskar Schindler estuvieron internados), Graeben, Gruenberg, Gruschwitz Neusalz, Hundsfeld, Kratzau II, Oberalstadt, Reichenbach, y Schlesiersee Schanzenbau.
Silvia no dudó ni un momento y nos dirigió al memorial del museo, situado en la antigua cantina de los SS, hoy en día convertido en una maravillosa exposición permanente. En su interior nos espera Marta, nuestra guía de habla inglesa, ya que solo tienen de este idioma y de polaco. Hacemos la entrega y las fotos pertinentes y con gran amabilidad nos explica la exposición y los entresijos de todo el campo a través de una maqueta grandiosa existente en el interior. Después escribimos una dedicatoria en el libro de firmas en nombre de nuestra asociación y de nosotros mismos.
En la exposición se puede ver además de la maqueta, unas vidrieras preciosas de distintos colores que representan el dolor de los deportados con sus trajes a rayas azules, parte de un gran archivo conservado, así como el funcionamiento cotidiano de las mujeres y hombres internados, los materiales que utilizaban para los trabajos forzados, etc. Finalizado este recorrido nos vamos camino del campo en sí.
A lo lejos se abre un camino largo, hasta que llegas a la portada característica de los campos nazis, donde no falta el letrero de Arbeit Macht Frei, el trabajo os hará libres. Ya empieza a encogerse el corazón. A los lados dos barracones con exposiciones de lo que fue el período nazi y el funcionamiento del campo. A la derecha antes de cruzar el umbral, un enorme monolito que representa la extenuación y el trabajo forzado hasta límites insospechables, seguido de dos vagonetas en unos raíles con piedras de granito. Detrás de este monumento se alza una escalera en donde te abren paso enormes piedras para acabar en la cantera. El camino hacia la cantera es inmenso. Cuando vuelves la mirada, también ves el inmenso campo concentracionario. Vas pasando por unas garitas de control de trabajadores originarias y hay un sistema de escaleras y vagonetas al fondo, hoy en día de exposición ,pero que dan un poco de pánico pensando en lo que tuvo que ser. La cantera emana agua clara todavía y existen unas máquinas para sacarla y drenarla. Alrededor de la cantera se observa perfectamente el camino que utilizaban para llegar en un día de trabajo y para la vuelta al campo, tanto para los presos como para los militares. Eran puertas diferentes, tan diferentes que observas que los presos tienen que subir cuestas y cuestas y los militares salen por la principal que es por la que hemos entrado y es más llana. Recogemos algunas piedras de granito como recuerdo. Solo se escucha el silencio, los pájaros y las explosiones de canteras a lo lejos que te asustan un poco. Alrededor de toda esa zona nos damos cuenta de que predomina la explotación de granito, mármoles, etc. Viven de ello desde tiempos inmemoriales.
De regreso de la cantera observamos las alambradas y los postes donde un día todavía no lejano se tiraban presos del pánico para acabar con sus vidas los deportados. Y cruzamos el umbral. Se abre a lo largo la típica plaza principal o Appellplatz, realizada entera de bloques de piedra de granito. En la trasera de la puerta un gran reloj. Todo está en silencio, un matrimonio con sus dos hijos y unos audios escuchan atenta y sigilosamente, otro grupo también lo visitan, Juan Carlos realizando vídeos y fotos con su móvil, yo, más adelante, cámara en mano, leyendo letreros y entrando a los espacios. La plaza es más estrecha porque el campo está en la ladera de la cantera. A nuestro paso vemos un edificio que eran las cocinas del campo, donde se observan los lavaderos y algunos restos para colgar los utensilios, son muy grandes. A continuación, los blocks o barracones, todos delimitados, aunque derribados, numerados en orden, rellenos de piedras de granito, con sus correspondientes números y perfectamente cuidados, bueno, todo el campo está pulcro y limpio y perfectamente estructurado y detallado. Una vez más recojo piedras para el recuerdo porque son más oscuras.
Continuando el camino, a lo lejos se divisa un espacio lleno de paz y armonía. Tengo que reconocer que no he visto un lugar más bonito y a la vez más tenebroso. Son los crematorios y el memorial con las lápidas. Estas descansan sobre el césped colocadas armoniosamente y arropadas por un árbol como el de la vida, pero seco en su totalidad representando la muerte. Las lágrimas caen por nuestras mejillas y se hace una vez más un silencio sepulcral. El crematorio que queda en pie está perfectamente adecentado y en su espalda, al fondo, se divisa una garita de madera.
Bajamos hacia los barracones que quedan construidos y te encuentras un grandioso monolito
erigido por Polonia en honor a todas las víctimas de todas las nacionalidades que pasaron por el campo. Los barracones están compuestos por las camas, sillas, mesas y literas donde estaban internados, así como los baños, si se puede llamar así, existentes. También hay fotografías y pinturas representativas. La verdad es que salimos maravillados de tan bonita representación. Al lado, en el fondo, se erige una cruz con espinas de los mártires.
Y estamos volviendo a la puerta por la plaza principal donde formaban, seguimos viendo blocs y seguimos en silencio. Cuando cruzo la puerta de vuelta pienso en como un lugar tan precioso pudo ser tan terrorífico en tiempos no tan pasados, a dónde llega la deshumanización del ser humano, cómo existen personas tan locas, y que me ha gustado incluso más que otros campos que he visto, porque en el silencio de la visita, ese silencio me lo ha explicado todo a la perfección.
Hacemos una parada en un enorme salón para refrescarnos del calor y beber algo de las máquinas expendedoras, ir al baño y salir. Entre tanto hay una máquina de hacer monedas pero no llevamos suelto. Juan Carlos se dirige a Silvia para ver cómo podemos pagarlas. Manda a su hijo a sacarnos una moneda y nos la regala. Los polacos son hospitalarios y atentos. Nos despedimos en la puerta de Silvia y le damos las gracias inmensas por todo y continuamos nuestro viaje.
“Vivimos tanto tiempo, mientras uno se acuerda de nosotros” (Stanislaw Zalewski)
Francisca Gálvez Pancorbo
Visita 18/08/2023